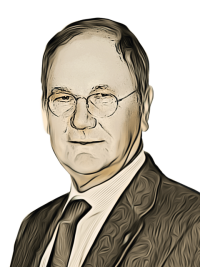Este 1º de febrero inicia el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, anunciado como uno de los más relevantes de los últimos años. Lo paradójico, es que arranca sin iniciativas formales, sin diagnósticos públicos y sin reglas claras de deliberación más allá de las estrictamente reglamentarias. No se trata de un detalle menor, sino de una señal preocupante sobre el tipo de Congreso (y de democracia) que se está configurando.
De acuerdo con lo declarado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, la reforma electoral será el eje central de la agenda legislativa. Sin embargo, no existe iniciativa presentada, no hay borrador público y el proyecto continúa en elaboración desde el Ejecutivo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde. Una vez más, el Congreso no aparece como el espacio natural de construcción normativa, sino como una instancia de mera recepción y validación de acuerdos previamente negociados fuera de él.
Basta revisar los temas discutidos en la llamada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para dimensionar lo que está en juego. Se habla de cerca de una decena de asuntos de rango constitucional: reducción del número de diputaciones, cambios en la composición de las cámaras, disminución del financiamiento público a partidos y órganos electorales, eliminación del gasto ordinario de los partidos fuera de campañas, revisión de los organismos electorales locales y de los tribunales electorales, voto de mexicanos en el extranjero, tiempos oficiales en radio y televisión, revocación de mandato y fuero constitucional, entre otros.
No se trata de ajustes técnicos ni de correcciones marginales. Estamos ante una posible reconversión integral del sistema político-electoral. Y, aun así, el propio coordinador parlamentario ha admitido que no sabe qué puntos llegarán a la iniciativa final. Todo dependerá de una negociación política en curso. En otras palabras: no hay certeza legislativa, ni para la oposición, ni para los órganos electorales, ni para la ciudadanía.
El mensaje, en definitiva, es que las decisiones no se están tomando a partir de diagnósticos públicos, evaluaciones institucionales o debates abiertos, sino bajo una lógica de gestión del poder. El hecho de que se pueda “moderar” el asunto de los plurinominales o del financiamiento a partidos, por ejemplo, no es por una defensa del pluralismo o de la representación democrática, sino por la necesidad pragmática de mantener cohesionada a la coalición gobernante, y ello frente a los continuos amagos de la dirigencia del PT.
A este escenario se suma un elemento adicional de enorme relevancia: la coincidencia del periodo ordinario con procesos de designación clave, como la del Auditor Superior de la Federación y la posible renovación de tres consejerías del INE, cuyos encargos concluyen en abril. El propio Monreal ha reconocido que estos nombramientos podrían verse condicionados por el contenido final de la reforma electoral.
Es decir, un Congreso que legisla y designa sin conocer previamente las reglas del juego pone en entredicho la estabilidad institucional y abre la puerta a decisiones estratégicas orientadas a condicionar a los órganos autónomos antes de que se modifique el marco constitucional.
Por si fuera poco, se anuncian también posibles reformas en materia de pensiones y jubilaciones, también sin iniciativas formales ni información clara sobre su coste fiscal o social. El esquema es el de siempre: se anuncian de manera mediática reformas, sin texto, con impacto presupuestal secreto y sin deliberar.
Y, por último, ni siquiera en materia de seguridad el debate se plantea desde el protagonismo, sino desde la reacción. El apoyo a que policías estatales puedan hacer uso de armamento de mayor calibre, en escenarios de violencia como los de Sinaloa o Chiapas, se presenta al margen de una conversación, mucho más de fondo, sobre controles civiles, responsabilidades federales o riesgos de que, todo esto derive en una mayor militarización.
Este periodo ordinario no es uno más. Es una prueba decisiva. Lo que está en juego no es solo el contenido de la reforma electoral. Es la naturaleza misma del régimen democrático. Si las reglas del juego se redefinen sin diagnóstico, sin deliberación y sin contrapesos, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas para convertirse en un diseño funcional al poder en turno; y las consecuencias, como siempre, no serán inmediatas, pero sí profundas y duraderas, mucho más allá de esta legislatura.