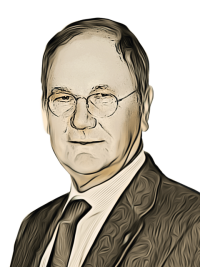Desde hace un par de años, la conversación sobre inteligencia artificial y medio ambiente dejó de ser marginal. Ya no sorprende escuchar que los modelos consumen energía, que los centros de datos requieren agua para enfriarse o que el hardware especializado tiene una huella material considerable. Las alertas existen, los estudios se multiplican y las propias empresas tecnológicas han comenzado a incorporar el lenguaje de la sostenibilidad en sus compromisos públicos. El problema, sin embargo, no parece ser la falta de conciencia, sino la falta de escala.
Sabemos que la inteligencia artificial tiene impacto ambiental, pero todavía no sabemos bien qué tan grande es, cómo se acumula ni cómo compararlo con otras actividades económicas. Y en política pública —como en economía— medir mal es una forma de decidir mal. Una metáfora puede ayudar. Durante años, la IA se ha evaluado como si fuera una aplicación que corre en segundo plano, algo parecido al consumo eléctrico de un electrodoméstico doméstico. Pero lo que hoy tenemos se parece mucho más a una nueva industria intensiva en infraestructura, comparable a un sistema de transporte o a una red energética. El error ha sido seguir usando instrumentos de medición pequeños para un fenómeno que ya opera en grande.
Tomemos el caso del agua. Estudios recientes estiman que un puñado de interacciones con sistemas de IA generativa puede implicar el uso de cientos de mililitros de agua para refrigeración de servidores. El dato suele presentarse como una curiosidad —casi una anécdota—, pero su relevancia no está en el prompt individual, sino en la multiplicación. Millones de usuarios, miles de millones de consultas, centros de datos operando sin interrupción. La pregunta correcta no es cuánta agua cuesta una consulta, sino qué parte del sistema hídrico local termina subordinada al funcionamiento de estos complejos tecnológicos.
Algo similar ocurre con los residuos electrónicos. No es novedad que el sector tecnológico genera basura. Lo distintivo de la IA es la velocidad con la que acelera el recambio de hardware: procesadores gráficos, servidores y sistemas de almacenamiento que quedan obsoletos no por desgaste físico, sino por competencia computacional. Aquí, otra vez, el problema no es reconocer el impacto, sino entender su dinámica: ciclos de vida cada vez más cortos, concentrados en pocos actores y con costos ambientales que se dispersan geográficamente.
En términos económicos, esto es un caso clásico de externalidades, pero con una particularidad: aún no las hemos incorporado de manera sistemática en ningún balance. Ni en los financieros, ni en los regulatorios, ni en los ambientales. Sabemos que existen, pero no las tratamos como variables centrales, sino como notas al pie.
Las empresas tecnológicas han respondido con compromisos voluntarios: neutralidad de carbono, metas de agua positiva, promesas a futuro. Todo eso es relevante, pero insuficiente para resolver el problema de fondo, que es de contabilidad y gobernanza. Mientras los impactos se midan de forma fragmentaria y sin estándares comunes, seguirán siendo difíciles de comparar, regular y corregir. La historia económica ofrece paralelos claros. Durante décadas, el crecimiento industrial convivió con la contaminación porque no estaba bien medida ni incorporada a los costos. No fue la falta de información lo que retrasó la acción, sino la falta de marcos precisos para traducir impacto físico en decisiones económicas. La inteligencia artificial parece estar entrando en una fase similar, pero con una velocidad mucho mayor.
Reconocer que la IA tiene externalidades ambientales es apenas el primer paso. El reto real es dimensionarlas con precisión, entender su acumulación y decidir qué instrumentos —regulatorios, fiscales o de planeación—, corresponden a una tecnología que ya dejó de ser experimental para convertirse en infraestructura crítica.
En la siguiente entrega, el foco se desplazará a una de las consecuencias más visibles de esta mala medición: cómo la creciente demanda energética de la inteligencia artificial está empezando a moldear decisiones de política energética de largo plazo. Porque cuando una tecnología obliga a repensar qué y cómo generamos electricidad, ya no estamos ante un efecto colateral, sino ante un cambio estructural.