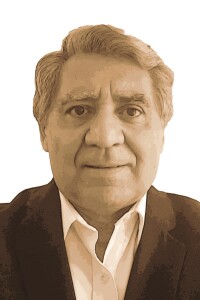› ¿Qué tan diferente es la tecnología que le permitió competir con dos prótesis de fibra de carbono a Oscar Pistorius de los intercambios de sangre y químicos que facilitaron el regreso de Armstrong al Tour de Francia?
El deporte moderno opera bajo una paradoja cada vez más difícil de comprender en términos racionales. Desde una perspectiva romántica, como nos recuerdan las espectaculares ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos cada cuatro años, la práctica deportiva está ligada a un discurso ancestral basado en el culto al cuerpo, donde los hombres buscan mostrar a los dioses que son merecedores de sus favores y gracia. Bajo esta lógica, el deporte opera como un medio que vincula al ser humano con la naturaleza y lo congracia con ella. El atleta como sinónimo de salud y armonía, pues. Por otro lado, toda justa deportiva de alto nivel, sea amateur o profesional, implica variables económicas, socioculturales y hasta geopolíticas que poco o nada tienen que ver con el simple culto a la figura y espíritu humanos. La formación de atletas capaces de obtener la victoria en contextos ultracompetitivos se torna imperativa para entidades ávidas de contar con campeones exitosos, sea para fines económicos o meramente propagandísticos.
El progreso de la tecnología ha complicado el panorama, pues permite identificar nuevas rutas para optimar el cuerpo a un punto en que los atletas bien podrían calificarse de “posthumanos” (seres que han dejado atrás parámetros de rendimiento asociados con lo “humanamente posible” y han entrado a estadios nunca antes imaginados de eficiencia física). ¿Nos deshumaniza la tecnología –y por tanto deberíamos mantenerla al margen del ideal atlético–, o nos conduce a un mundo mejor, por lo que debería ser parte integral del deporte? El dilema activa un debate que con frecuencia motiva el pánico de la llamada opinión pública, sobre todo cuando deriva en su en su expresión más controversial: el dopaje (a final de cuentas, una expresión química de la vanguardia tecnológica). Más allá de la estricta aplicación del reglamento, ¿qué tan diferente es la tecnología que le permitió competir con dos prótesis de fibra de carbono a Oscar Pistorius (virtual cíborg posthumano) de los intercambios de sangre y químicos que facilitaron el regreso de Lance Armstrong al Tour de Francia? Si podemos transformar nuestros cuerpos sin generar efectos perniciosos para el organismo, como parece ser el caso en varios de los deportistas eliminados por dopaje en años recientes, ¿es en verdad inmoral pedir que se puedan utilizar de manera abierta? ¿Dónde está la frontera? ¿Qué otra cosa son los anteojos sino una prótesis que permite extender el rendimiento de nuestras capacidades más allá de las limitaciones naturales?
Veamos el otro lado de la moneda. De aceptar el uso abierto de toda expresión tecnológica, ¿no se correría el riesgo de que el deporte y sus estrellas fueran patrimonio exclusivo de patrocinadores con los recursos suficientes para generar una cuantiosa inversión sostenida en tecnología atlética? ¿No reduciríamos al atleta a ser un conejillo de indias, sin voluntad propia y contrario al ideal helénico que representa? Dada la naturaleza recurrente del dopaje, no creo que sea ocioso abordar estos cuestionamientos con una actitud menos espantada y conservadora. ¿Qué mejor coyuntura que la que nos ofrecen las Olimpiadas de Brasil?