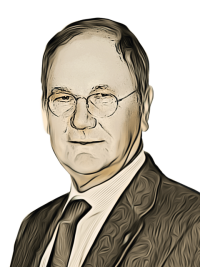En Francia, los sábados teníamos por costumbre visitar a la bisabuela en una casa de retiro, que ella misma eligió para pasar los últimos años de su vida. De nuestra casa podíamos caminar unos diez minutos o tomar el tranvía y bajarnos en la siguiente estación. La casa era un inmueble inmenso que antes de la Segunda Guerra Mundial, albergaba una prestigiosa escuela para señoritas. Pasando el pórtico, nos recibía un jardín lleno de flores bien cuidadas, y me encantaba que cada estación eran diferentes. La entrada al edificio era una veranda con doble puerta -para que el invierno no se colara a los débiles pulmones de los residentes-, y siempre estaba llena de adultos mayores sentados en sillones mullidos o sillas de ruedas.
Para mi cultura mexicana, en la que mi bisabuela vivió con mi abuela hasta pasados sus 100 años, me resultaba difícil comprender que estos adultos, por lo menos octogenarios, quisieran vivir en este tipo de lugares. Me parecían solitarios, tristes y fuera de tiempo, como si ahí los minutos transcurrieran más lentamente. Los pasillos se antojaban interminables, flanqueados por ventanales que dejaban ver el patio trasero y mas allá un jardín, en el que se podían cosechar frambuesas, peras, fresitas de bosque y zarzamoras cuando era época. Al fondo del pasillo izquierdo estaba el enorme comedor, servido amablemente por personas que conocían a cada comensal y sus necesidades especiales.
Ir a comer era una fiesta, mis hijos eran ya conocidos y hasta esperados por muchos de los inquilinos. Ver a un bebé y a un niño de seis años les daba luz y brillo a sus miradas, la bisabuela era admirada y envidiada por nuestras visitas constantes. Había ancianos cuyas familias no habían ido en meses, o cuyos nietos los miraban con el recelo con el que se mira a un desconocido. En un espacio-tiempo en el que la longevidad es la norma, las risas infantiles de mis hijos parecían abrir dimensiones que traían al presente las miradas perdidas de nostalgias.
La residencia estaba formada por pequeños departamentos, decorados al gusto de los que ahí vivían, con muebles que traían de sus antiguas casas y fotos de todas las épocas. ¡Cuántas veces no escuché un “me puedes decir abuela”!. Conocimos a un viejo sabio; una mujer que padecía demencia senil y gracias a ella había perdido la amargura; a una señora que no dejaba de repetir la misma palabra por horas; a una pareja que se divertía jugando cartas en silencio… y la bisabuela, nonagenaria, lúcida y culta, que aún hoy nos recita poemas que aprendió de niña, lee todas las noches y se pinta con rubor las mejillas. Entiendo que son lugares caros, llenos de enfermeras y personal capacitado para atender las necesidades geriátricas de las personas, con menús diseñados para sus dentaduras y sus estómagos frágiles. Las actividades son diversas y nunca hay prisa, el tiempo, como dije, pasa lento, como viscoso. En el salón de usos múltiples se presentan grupos que tocan música, pequeñas obras de teatro, lecturas y conferencias sobre muchos temas, clases de acuarela y de pintura o proyecciones de películas de antaño. Al centro del inmueble, en el fondo, está la entrada a una iglesia, que se llena los domingos a pesar de la dificultad para moverse de muchos de sus feligreses. Es un retiro de primer mundo, cómodo, independiente, costoso… y solitario. Al regresar con mi familia a México, el ánimo de la bisabuela se tornó gris y desde entonces nos llama todos los sábados, evocando los felices meses que compartimos su mesa, que vimos en su pequeña sala películas viejas comiendo galletas belgas y agua con jarabe de frambuesa, que la escuchamos leer poemas y contarnos historias de la guerra, de su amor romántico que duró 60 años y de los viajes que hizo por el mundo. La vida sigue y sin embargo sé, que en ese rincón del mundo el tiempo se da un respiro. @didiloyola