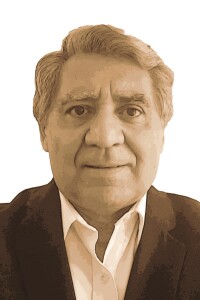La narrativa universal
Un análisis de narrativas tradicionales, novelas, cuentos, guiones, artículos de ciencia en los periódicos y otros géneros, descubrió los elementos estructurales que comparten todos estos textos

“Dizque había un hombre que adoraba mucho a Dios, y existía la creencia de que hablaba con Él en punto de la medianoche. Fue en una de esas pláticas que Dios le avisó que iba a haber pronto un diluvio y, sabido a esto, el hombre construyó una gran caja de madera para que le sirviera de embarcación cuando la tierra estuviera totalmente cubierta…
“No entró solo a la caja, sino con su perra. También metió unos víveres para no morirse de hambre, pues Dios le había dicho que el diluvio duraría 40 días 40 noches”. Además llevaba una paloma.
Esta historia, te habrás dado cuenta lector, no es bíblica, es el principio de El diluvio totonaco, un cuento tradicional de la zona totonaca del estado de Puebla. Y no se trata de una aventura para salvar a la humanidad sino de un hombre que lucha con la soledad.
›A estas alturas del siglo XXI, y con los muy escasos registros que hay de las narraciones tradicionales en México, es imposible saber si las similitudes entre la historia de Noé y la del navegante de la caja son detalles que se añadieron a una historia prehispánica o si el cuento se hizo por completo tras la conquista y bajo la influencia del Antiguo Testamento.
Aunque este relato sería inútil para tratar de demostrar la veracidad histórica de un diluvio a nivel planetario en épocas antiguas, puede ayudarnos a comprender una investigación que “proporciona la primera evidencia empírica” de que “las narrativas tradicionales comparten una organización subyacente común”.
La estructura universal
“Las narrativas impregnan todas las facetas de la vida humana. Contamos historias para enseñar normas culturales, entretener y ayudar a crear perspectivas compartidas; construimos historias para darle sentido a eventos pasados y para crear nuevos mundos y posibilidades para nosotros y los demás”, así comienza el artículo “El arco narrativo: revelación de los ejes de las estructuras narrativas a través del análisis de textos”, publicado en la revista Science, que si bien no es el primero que trata de desentrañar la existencia de un esquema general en cómo contamos historias, sí es el primero que encuentra la manera de hacerlo analizando un gran número de textos.
Los autores, encabezados por Ryan L. Boyd de la Universidad de Lancaster, analizaron alrededor de 30 mil narrativas tradicionales, desde novelas de ficción y relatos breves hasta transcripciones de diálogos de películas y unas 20 mil narrativas no tradicionales, como artículos de periódico en los que se dan a conocer descubrimientos científicos (sí, como éste), charlas TED y opiniones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los parámetros que darían a una inteligencia artificial para que pudiera medir los componentes estructurales de las historias los tomaron del escritor y teórico literario alemán Gustav Freytag, que identificaba tres procesos principales en el desarrollo de una narración: Primero, el narrador prepara el escenario y establece el contexto y los elementos de la historia; después, inicia la progresión de la trama con el movimiento y las interacciones de los personajes a través del tiempo y el espacio; además, en una historia existe el punto focal de “la tensión cognitiva”, un conflicto central que los personajes deben enfrentar y tratar de resolver.
Boyd y colaboradores partieron la idea de que “los componentes básicos de la narrativa deben manifestarse en palabras relativamente libres de contenido”. Así, en la presentación se utilizan muchas preposiciones y artículos que establezcan relaciones entre los elementos; la segunda fase, donde la acción hace avanzar la trama, requiere más de pronombres, verbos auxiliares, negaciones, conjunciones y adverbios.
En El diluvio totonaco, el hombre guiado por la paloma, llegó hasta unos cerros todavía lodosos por el diluvio, e incluso encontró una cabaña, un lugar donde sembrar maíz y empezó a hacerse una nueva vida. Y un día, después de estar comiendo los granos, llegó a su casa y encontró unas tortillas recién hechas, calientitas...
¿Sabías que? Un aumento constante de las palabras de emociones positivas en el transcurso de una historia son indicativo de una historia en ascenso.
Para qué sirven las historias
Evidentemente, las narrativas tienen grandes variaciones. Fabio Morábito dice que en el libro Cuentos populares mexicanos (de dónde está tomado el relato totonaca) reúne “sólo cuentos, no mitos ni leyendas”, y explica que “los mitos pretenden darnos una explicación fundacional de aquello que forma parte de nuestra realidad conocida… pero carecen de suspenso, que representa la médula de cualquier cuento. Por eso, al revés de los mitos, que son admirables, los cuentos son emocionantes”.
Así, los cuentos “cumplen la función de recordarnos nuestra incapacidad de controlar nuestro entorno, aun el más familiar y doméstico. Un ejemplo de esto es la historia de los niños abandonados por sus padres”, como Hansel y Gretel en la tradición europea y el Cuento de los niños perdidos, recopilado a principios del siglo XX en la tradición chontal de Tabasco.
En esta historia, pero la cabaña no es de azúcar, hay una olla con carne cociéndose y la anciana malvada tiene un marido tan malvado como ella y un hombre, que primero parece un fantasma, luego resulta ser San Antonio y ayuda a los niños.
Por lo demás, el “Cuento de los niños perdidos” reproduce casi palabra por palabra el clásico europeo, por lo que se puede suponer que la historia llegó después de la conquista y que se usó para enseñar la religión católica.
Boyd y colaboradores comentan que Freytag no ha sido, por supuesto, la única persona en identificar los elementos básicos de la estructura narrativa; de hecho, Aristóteles lo hizo en el siglo V antes de Cristo, y aseguraba que los narradores usaban esos elementos para involucrar a la audiencia y hacer memorables las historias.
Para Morábito, el asunto va más allá de la memoria: “Los cuentos representan, pues, unos verdaderos instructivos de vida, esa vida cuyos mecanismos inmutables describen los mitos”.
›No es de extrañar, entonces, que cuando Boyd y sus colegas examinaron más 30 mil narrativas no tradicionales, como artículos del New York Times sobre desarrollos en ciencia y la tecnología, y charlas TED, vieron que sus estructuras coinciden con las historias de ficción en las fases de exposición y desarrollo, pero difieren por completo en fase de tensión cognitiva.
Así, el aprendizaje que nos dejan las narrativas de ficción no es fáctico, no consiste en saber meternos en cajas cuando llueve mucho ni en dejar guijarros por el camino cuando nuestros padres nos llevan de paseo al bosque; el aprendizaje que obtenemos es emocional.
Contenido emocional
Con un enfoque similar al de Boyd, otro grupo de investigación hizo un análisis de los marcadores lingüísticos de la emoción a lo largo de las historias, buscando por medio de tres métodos distintos confirmar si “las formas” de las historias que propuso el escritor Kurt Vonnegut existen en realidad en la literatura.
En una colección de mil 327 libros, en su mayoría de ficción, encontraron “un amplio sustento para los siguientes seis arcos emocionales”:
»De los harapos a los lujos (ascenso).
»Tragedia o del lujo a los harapos (caída).
»Hombre en el agujero (caída-ascenso).
»Ícaro (ascenso-caída).
»Cenicienta (ascenso-caída-ascenso).
»Edipo (caída-ascenso-caída).
Por ejemplo, un aumento constante de las palabras de emociones positivas en el transcurso de una historia era indicativo de la gestación de un arco tipo De los harapos a los lujos; mientras que una disminución en las palabras de emociones positivas era indicativo de Tragedia.
Los investigadores buscaron también comprobar si la forma de la historia condiciona de alguna manera su éxito. “Encontramos que Ícaro, Edipo y dos arcos secuenciales de Hombre en un agujero, son los tres arcos emocionales más exitosos”, aseguran, pero aclaran que “estos resultados están influenciados por por un gran número de descargas de ciertos libros individuales dentro de cada modo”, a lo que habría que añadir que tanto el público que descarga libros del Project Gutenberg como el catálogo de libros tiene sesgos y limitaciones.
Boyd y colaboradores no encontraron relación alguna entre qué tanto las historias se apegan a la estructura y las calificaciones que da el público.
¿Sabías que? De acuerdo con Ryan L. Boyd, los componentes básicos de la narrativa deben manifestarse en palabras relativamente libres de contenido.
Resortes, cuerdas y poleas
En El arte de escribir, Robert Louis Stevenson dice que “nada provoca más desencanto a una persona que mostrarle los resortes y mecanismos de un arte”. El autor de La isla del tesoro consideraba que es en la superficie donde percibimos la belleza y significados del arte y que “fisgonear debajo es horrorizarse por su vacío y escandalizarse por la tosquedad de las cuerdas y poleas”.
›Pero esto sólo es cierto bajo una concepción romántica del arte como una actividad sólo accesible para seres superiores, además de que, en una obra de arte, el funcionamiento de cuerdas y poleas alcanza a ser maravilloso.
En la actualidad más democrática, Boyd y colaboradores confían en que una buena estructura narrativa puede proporcionar una forma crucial para que las personas compartan información” y esperan que la estructura encontrada dentro de su investigación “proporcione un sistema óptimo para entregar información narrativa”.
Además, según la persona más influyente hoy en la creación de historias, el gurú de los guionistas de Hollywood Robert McKee, “las limitaciones impuestas en el diseño narrativo… no inhiben nuestra creatividad, la inspiran”, dice en su libro El guión. Story.
Y considera que la estructura es sólo el medio para que la narrativa cumpla su verdadera y fundamental función: “Nuestro arte expresa al mundo una percepción de valores. Los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia humana”.
Epílogo desencantado
La historia del hombre de la caja tiene la forma Edipo (cuidado, viene un spoiler): la perra se transforma en mujer (así hacía las tortillas), ambos se hacen compañía y hasta tienen un hijo; pero luego ella, creyendo obedecer las instrucciones de quien no ha dejado de ser su amo, hace tamales con el hijo. Él se los come llorando...
Sí, esta historia termina muy mal. Pero tengo la impresión de que si la
inequidad de género y la infantofagia nos parecen tan repugnantes ahora es gracias a que ha habido narrativas que nos han enseñado otros valores.