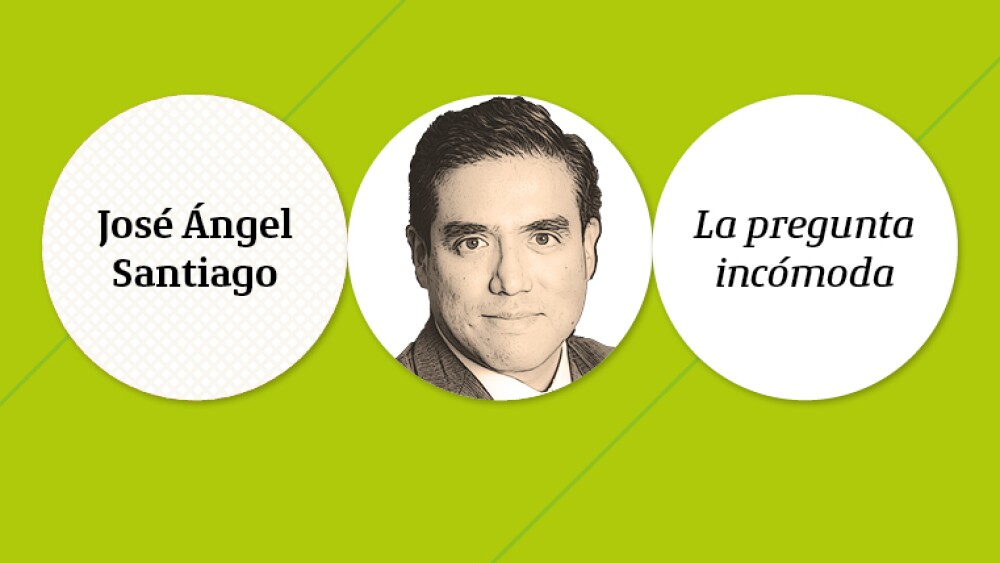El jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reformas a la Ley de Amparo. Este decreto fue producto de un proceso legislativo intenso, que incluyó foros de discusión convocados de último minuto, dictámenes aprobados fast track en comisiones y modificaciones a la Iniciativa vía reservas al momento de discutirse en cada uno de los plenos. En consecuencia, ha sido particularmente complejo poner en blanco y negro qué cambios sufrió la Iniciativa a lo largo del proceso. Esto es precisamente lo que trataré de hacer en este breve espacio, al menos, para los aspectos más relevantes:
Procedencia. El Decreto especifica cómo acreditar el interés legítimo, retomando de alguna manera elementos característicos consistentes con los precedentes a propósito de este concepto (afectación diferenciada, individual o colectiva, y un beneficio cierto en caso de obtener el amparo). Nótese que el texto aprobado no incluyó la exigencia de acreditar que, en caso de obtener un fallo protector, se obtendría un beneficio “directo” (así lo proponía la Iniciativa, pero fue corregido en el Senado, con lo que se dejó fuera un elemento que pudo haber comprometido seriamente la procedencia del amparo para las organizaciones de la sociedad civil que promueven en defensa de intereses colectivos o difusos). Ahora, corresponderá observar si los jueces interpretarán la definición plasmada en ley de manera restrictiva o garantista.
Método de análisis de suspensiones. El Decreto aprobó modificaciones al método de análisis que los jueces siguen para determinar si se concede o no una suspensión. Según se observa del texto, para conceder, los jueces habrán de verificar que concurren diversos requisitos, entre los cuales están, además de la existencia del acto y el interés suspensional (lo que ya venía exigiéndose en la práctica judicial), que los efectos de la suspensión no afecten de manera significativa al interés social y que haya apariencia de buen derecho (cuya verificación o ausencia, respectivamente, no era suficiente para negar la suspensión). Con ello, se generan las condiciones para que los jueces indebidamente dejen de lado los análisis ponderados entre apariencia de buen derecho, por un lado, y la afectación al interés social, por el otro. Ahora, lo que corresponde es pedir a los jueces que no interpreten esta nueva metodología de análisis textualmente, sino garantistamente a la luz del mandato constitucional de ponderar.
Nótese que el Decreto no aprobó la noción de “interés público” —que, conforme a la Iniciativa, era el interés de la Administración— como razón para negar suspensiones (así lo proponía la Iniciativa, pero fue corregido en Cámara de Diputados, evitando un diseño normativo que habría sido frontalmente contrario al principio de imparcialidad). Tampoco aprobó el requisito de acreditar daños de difícil reparación para acceder a la suspensión incluso en casos de interés jurídico (así lo proponía la Iniciativa, pero fue corregido en Cámara de Diputados, lo que evitó una norma regresiva).
Suspensión en casos de revocación de autorizaciones y concesiones federales. De igual forma, en materia de suspensión, conforme al Decreto se entenderá que se afecta al interés social o disposiciones de orden público —y, por tanto, difícilmente procederá la suspensión— cuando la medida cautelar permita que se continue con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión federal, cuando no se cuente con ellas. Con ello, la reforma viene a corroborar que la suspensión no debe tener efectos constitutivos, lo que es consistente con la práctica judicial hasta el momento. Nótese que el Decreto no aprobó incluir aquí casos de revocación o actos que dejen sin efectos dichos títulos habilitantes (así lo proponía la Iniciativa, pero fue corregido en Cámara de Diputados, evitando que se haga nugatoria la suspensión con efectos provisionalmente restitutorios).
Cumplimiento. El Decreto no aprobó las modificaciones propuestas a propósito del cumplimiento de fallos protectores. En la Iniciativa, se proponía no solo la improcedencia de multas y responsabilidades penales en casos de imposibilidad jurídica y material de cumplir una sentencia concesoria, sino también que las multas por incumplimiento fuesen absorbidas por el Estado. Al corregir esto último, se evitó un andamiaje normativo que habría hecho nugatorios los incentivos para cumplir, donde el Estado se multaría y pagaría a sí mismo en este tipo de casos.
Transitorio. Finalmente, conforme al Decreto, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes a su inicio; sin embargo, por lo que hace a actuaciones procesales posteriores a su entrada en vigor, éstas se regirán por las nuevas disposiciones. Esta redacción fue introducida por la Cámara de Diputados, y ha generado amplias críticas sobre sus efectos retroactivos. Por tanto, nos corresponderá a todos exigir a los jueces que su texto sea interpretado conforme al artículo 14 constitucional, de tal forma que “las actuaciones procesales posteriores” sean únicamente las relativas a etapas no abiertas al momento de la entrada en vigor del Decreto (lo que implica que la procedencia debe analizarse conforme a las normas vigentes al momento de presentarse la demanda).
¿Estamos en presencia de una reforma regresiva? Los jueces, con sus sentencias, terminarán de contestar esta interrogante.