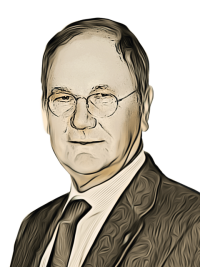En México hablamos del agua cuando falta, pero rara vez cuando se pierde. Y se pierde todos los días. Se escurre entre tuberías rotas, se evapora en decisiones políticas pospuestas, se diluye en un aparato burocrático que ha permitido, durante décadas, que el recurso más valioso para la vida se convierta en un botín económico. La reciente discusión —y aprobación— de la nueva Ley General de Aguas volvió a poner sobre la mesa un problema que no puede resolverse sólo con decretos: la profunda desigualdad hídrica del país.
La narrativa oficial insiste en garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, fuera de los salones legislativos, la realidad es un mapa de contrastes. Del Bajío al norte del país, los acuíferos se agotan a ritmos que deberían alarmar a cualquier autoridad responsable. En la zona metropolitana de Monterrey, la crisis de 2022 dejó claro que ni el desarrollo industrial ni la prosperidad económica blindan contra el colapso. Al contrario: lo aceleran. Al sur, los ríos que parecen abundantes ocultan otro dilema: la contaminación crónica que por años se ha tolerado en nombre del crecimiento agrícola o de la falta de regulación eficaz.
Lo más preocupante no es que México tenga problemas de agua, sino que actúa como si no los tuviera. Mientras el país discute quién debe controlar las concesiones, miles de comunidades siguen dependiendo de pipas, tandeos o pozos improvisados. En los márgenes rurales, el agua no es un debate jurídico: es una espera interminable. En las ciudades, el agua no es un derecho: es una negociación cotidiana entre fugas, recibos inflados y obras que nunca terminan de llegar.
La nueva Ley de Aguas plantea, entre otros puntos, eliminar la transferencia de derechos entre particulares y fortalecer el control del Estado. Es un avance, sí. Pero también es la confirmación de que durante décadas el modelo de gestión hídrica se diseñó para beneficiar a quienes podían pagar por el agua, no a quienes la necesitaban para vivir. Si hoy se exige ordenar el sistema es porque antes se permitió el desorden. Y el costo lo pagó, como siempre, la población más vulnerable.
Es aquí donde aparece la dimensión humana del problema. El agua no sólo sostiene cuerpos: sostiene comunidades, vínculos, identidades. Cuando un pueblo deja de tener acceso seguro al agua, no sólo enfrenta sed. Enfrenta desarraigo. Las mujeres —que en zonas rurales aún cargan cubetas y administran cada gota— ven multiplicada su jornada. Los niños crecen aprendiendo que el agua es un lujo. Los agricultores miran sus parcelas secarse sin que nadie explique por qué grandes empresas continúan recibiendo concesiones preferenciales.
El agua también define el ánimo social. Lo vimos con las movilizaciones recientes de productores agrícolas en varios estados del país. Detrás de los bloqueos no había sólo inconformidad política: había miedo. Miedo a que el agua se convierta en una moneda de cambio; miedo a que una nueva regulación modifique la manera en que han subsistido por generaciones; miedo a que el recurso se aleje aún más de quienes lo trabajan directamente. Y, más profundamente, miedo a un futuro donde el campo mexicano —ya golpeado por sequías, plagas e intermediarios— sea incapaz de alimentarnos.
México necesita una política hídrica con visión de país, no de coyuntura. Una que reconozca que el agua está ligada a la seguridad nacional, a la estabilidad económica, a la convivencia social. Una donde las decisiones se basen en evidencia científica y no en presiones inmediatas. Una donde el acceso al agua no dependa del código postal ni del tipo de cultivo. Una donde la planeación a largo plazo no sea un discurso, sino una obligación.
El agua, al final, nos recuerda una verdad incómoda: ningún país puede considerarse moderno si no garantiza lo básico. Quizá la verdadera transformación comience cuando entendamos que no hay infraestructura más importante que aquella que permite que el agua llegue, limpia y suficiente, a cada hogar. No para hoy. Para siempre.
Porque si México no empieza a cuidar el agua ahora, el futuro dejará de ser una elección y se convertirá en una consecuencia. Y la historia ya ha demostrado que los países que reaccionan tarde pagan demasiado caro su demora.