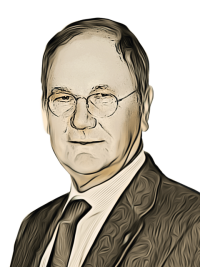Cada vez que pagas con tarjeta, revisas el clima, mandas un mensaje o usas una aplicación para pedir comida, una operación ocurre en silencio a miles de kilómetros de ti: un servidor recibe tu solicitud, la procesa y devuelve una respuesta en milisegundos. Ese viaje ocurre dentro de un centro de datos —una de las infraestructuras más cruciales, y a la vez más invisibles, del siglo XXI.
Un centro de datos es, en esencia, un gran edificio lleno de computadoras que nunca descansan. Allí viven las memorias y los cálculos que sostienen la vida digital del planeta. Cuando enviamos un correo, cuando Netflix recomienda una serie o cuando una empresa calcula la nómina de sus empleados, no lo hace una laptop ni un celular: lo hace una granja de servidores que procesa y almacena millones de operaciones simultáneas.
Lo sorprendente es lo cotidiana que se ha vuelto esta interacción. Una persona que trabaja con un teléfono inteligente ya está en contacto permanente con decenas de centros de datos, quizás sin saberlo. Cada transacción bancaria pasa por uno; las reuniones virtuales se enrutan por otro; los archivos en la nube viajan entre varios más. El espacio de trabajo contemporáneo no es una oficina física ni siquiera un escritorio digital: es una red de cables de fibra óptica, switches y ventiladores industriales donde la temperatura debe mantenerse constante para que el calor no derrita los chips.
Detrás de cada clic hay energía, infraestructura y física. Un simple video en streaming recorre kilómetros de cable submarino y consume electricidad generada en una planta. Los gigantes tecnológicos —Amazon, Microsoft, Google, Meta— operan miles de estos centros en todo el mundo. México no es la excepción: Querétaro se ha convertido en el epicentro de este nuevo mapa industrial, con parques dedicados exclusivamente a albergar servidores. En la práctica, es nuestro Silicon Valley de los ventiladores y los transformadores eléctricos.
Nuestra dependencia de ellos ha crecido tanto que los centros de datos son hoy parte de la seguridad nacional. Un apagón, una inundación o un ciberataque pueden detener operaciones bancarias, paralizar cadenas logísticas o interrumpir la comunicación de millones de personas. Sin embargo, su presencia pasa desapercibida: no tienen fachadas espectaculares ni se ven en los mapas. Desde fuera parecen bodegas anodinas, pero dentro late el pulso de la economía digital.
Para quien trabaja todos los días conectado —consultando bases de datos, editando en la nube, enviando archivos o entrenando modelos de inteligencia artificial— el centro de datos se ha vuelto una extensión del cuerpo. Es el nuevo músculo invisible del trabajo. Igual que en la Revolución Industrial el vapor movía las fábricas, hoy la electricidad y el cómputo remoto mueven las ideas.
Esa cotidianidad, sin embargo, tiene un costo ambiental. Cada búsqueda en internet, cada correo guardado y cada backup automático requiere enfriar procesadores y alimentar sistemas que funcionan las veinticuatro horas. Para disipar el calor, los centros de datos utilizan enormes volúmenes de agua —a veces millones de litros al día—, lo que plantea dilemas en regiones con estrés hídrico. Y aunque la electricidad es el otro gran insumo, la verdadera pregunta es de dónde proviene: si la energía que alimenta la nube se genera con combustibles fósiles, la huella de carbono crece en la misma proporción que nuestra productividad digital.
Por eso, hablar de inteligencia artificial y de la expansión de los centros de datos no puede hacerse sin un enfoque sostenible. No basta con celebrar la eficiencia o la innovación: hay que preguntarse por el agua que enfría los servidores y por la matriz energética que los mantiene encendidos. La nube solo será realmente inteligente si aprende también a ser responsable con el planeta.
Quizá dentro de unos años, igual que hoy pedimos Wi-Fi en cualquier café, preguntaremos si hay “buena latencia” o si el servidor local está cerca. Y entonces entenderemos que los centros de datos no son solo el lugar donde guardamos nuestras fotos o nuestros correos: son, literalmente, el espacio donde transcurre nuestra vida contemporánea.