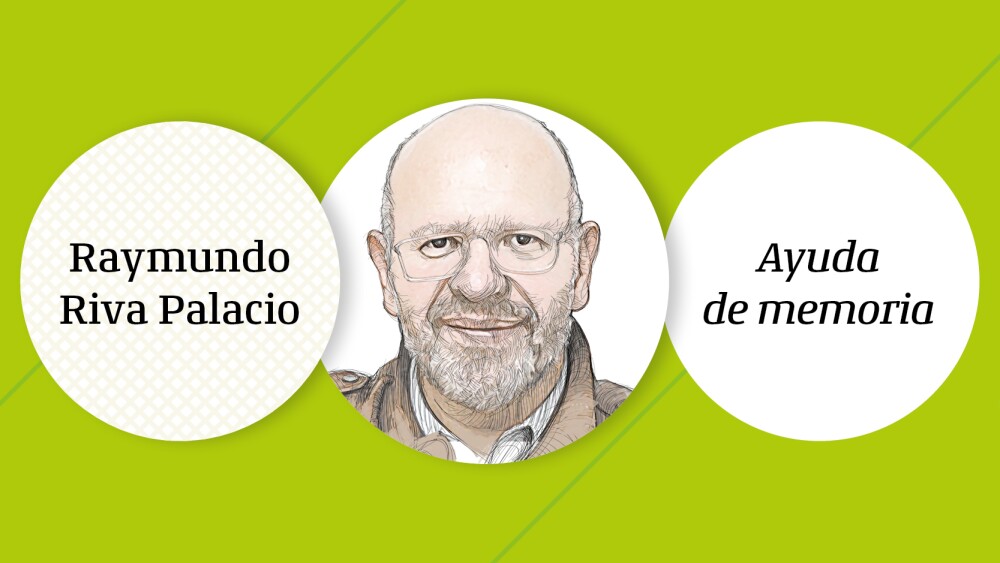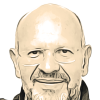1ER. TIEMPO: La preocupación del Siglo XXI. ¿Cuál será el nuevo orden global? Esta es la pregunta que más inquieta hoy en día, porque todos saben cuándo comenzó a conformarse, pero nadie sabe qué cara tendrá ni cómo terminará este proceso. Donald Trump, para muchos, es quien llegó a revolotear el avispero mundial al regresar a la Casa Blanca en enero pasado, en efervescencia antes de su retorno por la crisis de la democracia, con sus valores occidentales, y el surgimiento de líderes de mano dura, sin respeto por las leyes, ni las libertades, pero altamente efectivos. En la historia política, los perfiles autoritarios suelen repetirse como espejos deformados: cambian los nombres, cambian los países, pero las pulsiones son las mismas. El autoritario no llega al poder declarándose como tal; al contrario, se presenta como un redentor, alguien que promete limpiar la corrupción, acabar con los privilegios y devolver el poder “al pueblo”. El discurso mesiánico no es un accidente, es la antesala. No es algo nuevo. Gustave Le Bon dibujó en su libro “La sicología de las multitudes”, el apetito de la autoridad y las jerarquías, concluyendo que “los hombres en la multitud no podía hacer nada sin un amo”. Su libro sirvió para explicar el fenómeno de Adolfo Hitler y detonar la literatura sobre los líderes de mano dura. Le Bon no sabía lo que iba a provocar su reflexión, escrita en 1895. En efecto, lo publicó hace 130 años. Cincuenta y cinco años después, un grupo de expertos coordinados por Theodor Adorno, cabeza de la Escuela de Frankfurt, que produjo en distintos campos a varios de los pensadores más influyentes del siglo pasado, escribieron “La personalidad autoritaria”, un clásico que buscó explicar las raíces del autoritarismo tras el fascismo europeo, que sigue siendo la obra académica más importante que se haya escrito a la fecha. Juan Linz definió en 1975 el autoritarismo y creó tipologías que se siguen usando en la ciencia política, y en este siglo, en 2018, Steven Levistky y Daniel Ziblatt publicaron “Cómo mueren las democracias”, un best-seller mundial casi en automático. El perfil del autoritario no es una rareza exótica, sino un virus recurrente en la política. Se disfraza de nacionalista, de revolucionario, o de defensor de la moral pública. Pero siempre, inevitablemente, termina erosionando las libertades. Y el costo lo paga la sociedad que un día creyó que la concentración de poder en una sola persona era un atajo hacia el bienestar. La historia enseña que el autoritario nunca llega para corregir al sistema: llega para sustituirlo. Y casi siempre, lo hace peor. Intriga, atemoriza. Algunos lo ven de manera apocalíptica. Otros lo ven como el advenimiento de un nuevo día. El interés, por cualquier motivo, se ve por el número de páginas que se han escrito en libros, ensayos o trabajos de todo tipo en este siglo: más de 160 millones y más de 25 millones de investigadores, se han zambullido en su entendimiento.
2DO. TIEMPO: El espejo de los autoritarios. El autoritario necesita enemigos. No gobierna sin ellos. Construye una narrativa en la que los adversarios son “traidores”, “corruptos” o “golpistas”. La disidencia no es un derecho, sino una conspiración. En esa lógica, la pluralidad democrática se convierte en una molestia que estorba la misión del líder. El segundo rasgo es la concentración de poder, donde los contrapesos son obstáculos: la Suprema Corte es incómoda, la pluralidad legislativa un estorbo, los medios de comunicación independientes un dolor de cabeza. Para el autoritario, la división de poderes es un artificio que retrasa la eficacia de su proyecto. No sorprende entonces que intente someter jueces, debilitar legislativos y asfixiar a la prensa. El tercero es la manipulación de las masas, a la que Gustave Le Bon llamaba “la multitud estúpida” al perder su capacidad crítica cuando pasaban a formar parte de una masa que creaba una “alma colectiva”, en muchos casos, apuntaba, intelectualmente inferior a los individuos que la componían, por lo que eran susceptibles a una manipulación y a comportamientos que argumentada, no realizarían aisladamente. El autoritario entiende el valor de la repetición. Domina la narrativa con frases cortas, símbolos simples y polarización constante. No busca convencer, sino crear lealtad emocional. Su relación con la verdad es relativa: no le importa contradecirse si eso mantiene la movilización. El cuarto es el desprecio por la técnica. El conocimiento especializado es sospechoso porque desafía al dogma. Para el autoritario, la evidencia empírica vale menos que la fe en su palabra. El resultado son políticas públicas diseñadas no para resolver problemas, sino para alimentar la épica del régimen. El autoritario no gobierna desde las instituciones, sino desde su figura. Quiere que el pueblo lo ame, que lo aplauda, que lo defienda. No construye instituciones duraderas, sino un mito alrededor de sí mismo. Por eso, cuando se va, deja tierra arrasada. En América Latina, actualmente el laboratorio más fértil del autoritarismo contemporáneo, los autócratas nunca se van del todo. Cambian de rostro, de bandera y de discurso, pero la tentación del poder absoluto sobrevive como un virus latente. En este subcontinente abundan desde la vieja guardia de caudillos con charreteras -como Hugo Chávez y Daniel Ortega-, hasta los presidentes que llegaron con votos masivos y gobiernan como si las urnas les hubieran entregado un cheque en blanco -como nuestro Andrés Manuel López Obrador-. En ese grupo están quienes, en nombre de la revolución, se reeligieron una y otra vez hasta confundir al país con su patrimonio personal -Ortega en Nicaragua, o los Castro en Cuba-; o quienes, en nombre de la “guerra contra el crimen”, sustituyeron jueces y fiscales para que ningún contrapeso les recordara que la Constitución existe, como Nayib Bukele en El Salvador. Otros, más modernos, entendieron que no hace falta censurar a la prensa: basta con insultarla todos los días hasta convertirla en enemiga pública, como lo vivimos con López Obrador. El perfil es reconocible: el autoritario nunca llega con la etiqueta de dictador, sino con la de salvador. Su narrativa es simple: antes de él todo era corrupción, traición o decadencia; después de él, todo será justicia, soberanía y bienestar. Divide a la sociedad entre el pueblo bueno y los enemigos internos. El método es el mismo: capturar instituciones, someter tribunales, hostigar opositores, neutralizar organismos incómodos. Y el objetivo, siempre, es la permanencia.
3ER. TIEMPO: Cómo reconocer a un autócrata. El autoritario no se presenta como dictador, sino como salvador. Su discurso inicial promete rescatar al país de la corrupción, de la inseguridad y de una élite desconectada que gozaba de privilegios que la mayoría no tenía. Su estrategia es la polarización, dividir entre “el pueblo bueno” y “los enemigos internos”. Su método es debilitar contrapesos para que el poder deje de estar distribuido y recaiga en él, porque su objetivo último es perpetuarse. El patrón no es exclusivo de América Latina. El perfil del autoritario, en América Latina y en el mundo no es el de un dictador clásico, sino el de un político hábil que entendió que las democracias se pueden subvertir usando las mismas reglas que las fundaron. Su éxito no depende solo de su ambición, sino de una ciudadanía cansada, que termina entregando libertades a cambio de promesas. En Rusia, Vladimir Putin suma más de dos décadas perfeccionando el manual: reelecciones eternas, oposición neutralizada, control de medios y un relato nacionalista que convierte a la crítica en traición. Turquía con Recep Tayyip Erdoğan o Hungría con Viktor Orbán son variantes igualmente preocupantes: democracias que un día fueron vibrantes y que hoy son democracias de fachada. La moraleja es que estos líderes solo pueden prosperar porque hay sociedades dispuestas a creerles. Pueblos que aplauden cuando se cierran periódicos, que festejan cuando se insulta a jueces, que justifican cuando se acalla la disidencia. Y entonces, cuando ya no quedan contrapesos, el autoritario sonríe. Pero no todos los autócratas son iguales. Están “los duros”, sin fachada democrática, como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. En ese bloque figura Abdel Fattah el-Sisi en Egipto, cuyo régimen militar reprime la disidencia, y ejerce control sobre los medios, y Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que se ha perpetuado en el poder gracias al fraude electoral sistemático y la represión violenta de protestas. Existen los autócratas “híbridos” que mantienen una fachada democrática, como el eterno Yoweri Museveni en Uganda, Putin, que controla las elecciones y neutraliza a la oposición -inclusive mediante asesinatos-, o Nayib Bukele, Erdoğan y Orbán. Son las caras que encuadran en el nuevo orden global que quiere imponer otro autócrata híbrido, Donald Trump, y ante las cuales no aparecen figuras en el horizonte que pudieran ofrecer una alternativa a la pérdida de las libertades que hemos conocido. Son tiempos de confusión. La paradoja es que la historia ya lo ha contado: cada vez que una sociedad confunde al líder fuerte con la solución, lo que obtiene no es orden ni justicia, sino un poder que termina por devorar al país.
X: @rivapa_oficial