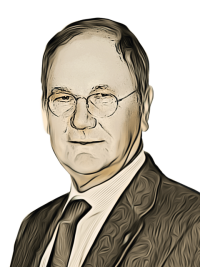La firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, celebrada el lunes 13 de octubre en Sharm el Sheij, Egipto, marca un punto de inflexión que muchos interpretan como el comienzo de una nueva era. Bajo la mirada del presidente estadounidense, Donald Trump, y con el respaldo de Egipto, Qatar y Turquía, el pacto simboliza, al menos en el discurso, el fin de la guerra en Gaza y el inicio de una posible reconciliación regional. Sin embargo, en Medio Oriente nada está garantizado, y la historia enseña que cada alto el fuego suele ser apenas una pausa en un conflicto más amplio.
Trump ha presentado este acuerdo como el mayor logro diplomático de su regreso al poder, una victoria personal que refuerza su narrativa de “paz mediante poder”. Pero la letra fina del plan deja amplias zonas oscuras: no queda claro el grado de soberanía que se otorgará a Palestina, quién supervisará la desmilitarización de Hamás ni cómo se garantizará la seguridad israelí sin reactivar el ciclo de represalias y ocupaciones. Estas ambigüedades podrían convertirse pronto en detonadores de nuevas tensiones.
Para Estados Unidos, el acuerdo representa la oportunidad de reposicionarse como el árbitro central en un tablero donde Rusia e Irán habían ganado influencia. Pero el riesgo es igualmente alto: si el pacto se desmorona, el fracaso no solo afectará la imagen de Trump, sino también la credibilidad global de Washington como garante de estabilidad.
Europa, por su parte, mira el acuerdo con una mezcla de esperanza y recelo. Francia y Alemania insisten en que cualquier avance debe inscribirse en el marco del derecho internacional y de la solución de dos Estados. Bruselas teme que el plan estadounidense privilegie el control político sobre la justicia, dejando a los palestinos como meros beneficiarios pasivos de una paz diseñada lejos de su voz.
Las oportunidades son evidentes: el alto el fuego puede abrir espacio para reconstruir Gaza, restablecer el flujo de ayuda humanitaria y reactivar los canales diplomáticos con los países árabes que participaron en los Acuerdos de Abraham. Si la comunidad internacional logra institucionalizar mecanismos de verificación y los actores locales se comprometen realmente, podría surgir una paz imperfecta, pero funcional.
No obstante, los riesgos son múltiples. La división interna entre Hamás y Fatah amenaza con fragmentar aún más la representación palestina. En Israel, los sectores más duros del gobierno podrían boicotear cualquier concesión territorial o política. Y en el entorno regional, actores como Irán o Hezbolá podrían aprovechar cualquier vacío para retomar su protagonismo. A ello se suma el desafío monumental de reconstruir Gaza: sin mejoras tangibles en las condiciones de vida de sus habitantes, el resentimiento social será terreno fértil para el resurgimiento de la violencia.
El nuevo pacto, en suma, abre una ventana de oportunidad, pero también expone las costuras de una región donde la paz se mide en días y la desconfianza en décadas. Para que este acuerdo no sea otro episodio efímero en la larga crónica de promesas incumplidas, deberá construirse sobre transparencia, equidad y vigilancia internacional. De lo contrario, el “fin de la guerra” proclamado por Trump podría convertirse, una vez más, en el preludio de la próxima.