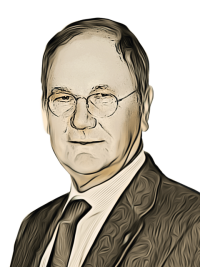En el Zócalo el aire se hacía casi visible, denso como un velo de incienso y copal que escapaba de la Catedral, mezclado con el calor de las piedras de los edificios virreinales sudadas por el sol y el murmullo incesante de la ciudad que nunca descansa. Cada paso parecía reverberar historias de otros tiempos. En una esquina de los antiguos Portales de Plateros, el Partido Acción Nacional exhibía automóviles sedán de un azul impecable. Serían rifados para financiar al partido opositor, un gesto ceremonial y algo candoroso: los boletos se vendían entre curiosos, comerciantes y visitantes del interior de la República. Mientras tanto, el campanario marcaba las horas y la esperanza permanecía indiferente al ruido de la política.
Aquellos panistas de los años setenta creían en la decencia como quien defiende un oficio perdido. Sin gran poder político, pero con fe, aspiraban a un país más justo, mejor educado, convencidos de que las buenas costumbres podían sostener a la nación. Su fuerza brotaba de las clases medias que todavía confiaban en la virtud de las instituciones y en el peso de la palabra. Eran una oposición solitaria en una nación dominada por un solo partido, por un PRI omnipresente, con muchas sombras y silencios.
Décadas después, en esta misma ciudad donde las piedras guardan memoria, el PAN ya fue gobierno, ya enfrentó crisis y divisiones, tantas que ahora tienen que anunciar su relanzamiento. Hay luces, pantallas y discursos que prometen renovación. La palabra “cambio” resuena con solemnidad de espectáculo, pero el eco de los portales antiguos vuelve como un susurro: Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. El viejo lema del príncipe de Salina, personaje del Gatopardo, de la novela de Giuseppe Lampedusa encuentra aquí su traducción política más exacta.
Cada cierto tiempo, los partidos ensayan su resurrección. Se maquillan, actualizan logotipos, adoptan un lenguaje moderno. Pero detrás del decorado, la maquinaria persiste: mismos liderazgos, mismos pactos, mismas clientelas. Lo que antes se llamaba doctrina hoy se denomina narrativa; lo que fue convicción ahora se mide con métricas de redes sociales. El PAN, que nació en las casonas de clase media con olor a parafina y café, pretende renacer entre asesores digitales y estrategias de comunicación.
El fin del relanzamiento, se dice, es desmarcarse de las alianzas que lo alejaron de su origen. En especial, de aquella unión contra natura con el PRI, que diluyó los contornos ideológicos en nombre de una causa electoral.
Detrás de la retórica del cambio se percibe un propósito más profundo: recuperar una identidad perdida. Ya no ocupan la escena Luis H. Álvarez, Castillo Peraza, Luis Felipe Bravo Mena o el mismísimo jefe Diego; ahora están Elías Lixa, Damián Zepeda, Ricardo Anaya, Federico Döring, Jorge Romero. Buscan debatir en los medios, devolverle al partido una voz reconocible. Pero incluso su esfuerzo por volver al centro de la política parece repetirse en el espejo gastado del gatopardismo mexicano.
El partido que alguna vez predicó honestidad frente al cinismo intenta reencontrarse en una ciudad donde el caos es paisaje y el cinismo costumbre. La misma capital que vio a Gómez Morin redactar los fundamentos de una república ética es hoy un territorio donde el tráfico, la prisa y el ruido hacen poco atractiva la espera de la salvación política y menos frente a una generación de panistas etiquetada como: “El Cártel Inmobiliario”.
Y, sin embargo, persiste una nostalgia en ese intento de renacer. Detrás de cada relanzamiento late el deseo de recuperar lo perdido, como si el país pudiera volver a ser joven o la política un acto moral.
Pero los Portales de Plateros se han transformado, la ciudad observa y sonríe con su ironía eterna. Sabe que tras cada anuncio de cambio regresa el mismo silencio. Que la política mexicana, como el reflejo de las cúpulas en los charcos después de la lluvia, muestra siempre la misma figura invertida: un país cuyos políticos se reinventan solo para seguir siendo los mismos. Y así, bajo el sol que quema las piedras de los edificios virreinales, bajo el incienso que se dispersa entre murmullos, queda claro que la verdadera renovación en México es un acto de ilusión: cambiar las caras, mantener el guion, repetir la obra. Porque en esta ciudad, como en la política, lo único que nunca cambia… es que nada cambia.