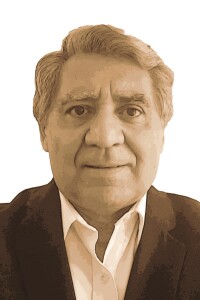En la esquina de Génova y Hamburgo el aire parecía contener algo más que ruido: había un aura de añoranza, como si el tiempo suspendiera su curso para dar paso a la memoria. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Encinas, presenciaban la reinstalación de la Diana Cazadora. Pero lo que se devolvía al pedestal no era solo bronce: era un símbolo de la ciudad que se resiste al olvido.
La escultura reinstalada —única que conserva el rostro y cuerpo de Helvia Martínez, la modelo original— no es una réplica cualquiera. Es un acto de reconciliación con la ciudad y con una de sus zonas más lastimadas por el tiempo, los sismos, el abandono y la especulación. No fue solo una restauración: fue un gesto.
La Diana, con su arco y su mirada hacia un horizonte incierto, acompaña el inicio de un programa de recuperación para la Zona Rosa. Pero el momento rebasaba los anuncios institucionales: ahí se cruzaban décadas de historia urbana, aspiraciones rotas y una nostalgia persistente. Porque la Zona Rosa no es un mero perímetro: fue, durante décadas, un espejo vibrante de la vida cultural de la capital.
Su origen se remonta a fines del siglo XIX, cuando se conocía como la Colonia Americana. A la sombra del Paseo de la Reforma nacieron calles que sedujeron a las élites porfirianas, ansiosas de traer Europa a los llanos de la Hacienda de la Teja. Surgieron mansiones de inspiración francesa, chalets eclécticos, jardines privados. Calles con nombres de ciudades lejanas: Londres, Copenhague, Hamburgo. Un simulacro de Europa en el corazón de la urbe.
Con el paso del tiempo, el barrio aristocrático se transformó. Ya en los años cuarenta y cincuenta, como observó Carlos Fuentes, las antiguas casonas iniciaban su declive “hacia la boutique, el restaurante, el salón de belleza”. Había nacido la Zona Rosa. En sus calles convivían librerías de viejo, cafés modernistas, galerías de arte y locales de diseño. Era el crisol donde se cruzaban artistas e intelectuales: Cuevas, Monsiváis, García Márquez, Fuentes, Pita Amor —quien regalaba poemas a los transeúntes. Un lugar donde el consumo sofisticado se mezclaba con la provocación estética y una bohemia de tintes existenciales.
El nombre mismo —rosa— se dice que surgió de una broma urbana de Cuevas, mezcla de lo blanco del día y lo rojo de la noche. O bien, como propuso Agustín Barrios Gómez, una forma amable de resignificar la “zona roja”. Poco importa su origen exacto: lo cierto es que, durante los años sesenta y setenta, fue un epicentro social y cultural.
La Diana también ha mutado. La original, inaugurada en 1942 sobre Paseo de la Reforma, escandalizó por su desnudez. Le impusieron un taparrabos, luego retirado. El rostro de Helvia Martínez, entonces de 16 años, fue difuminado por temor al escarnio. Décadas después, en esta versión reinstalada, se recupera su figura real, como quien enmienda una injusticia. La escultura ya no solo representa a Artemisa: es la afirmación de una época —el cuerpo como libertad, el espacio público como pertenencia. Que vuelva a su sitio, tras años de ausencia, es una forma de reparación.
Hoy, cuando se habla de rescatar la Zona Rosa, no bastan los planos ni los fideicomisos. Hace falta algo más difícil de recuperar: los vínculos que hicieron de ese espacio un lugar único. La conversación inteligente, el asombro, la mezcla de mundos, la bohemia. La Diana quizá sea solo una estatua. Pero también es una promesa: de que esta ciudad, puede recuperar no solo sus espacios, sino también su alma.