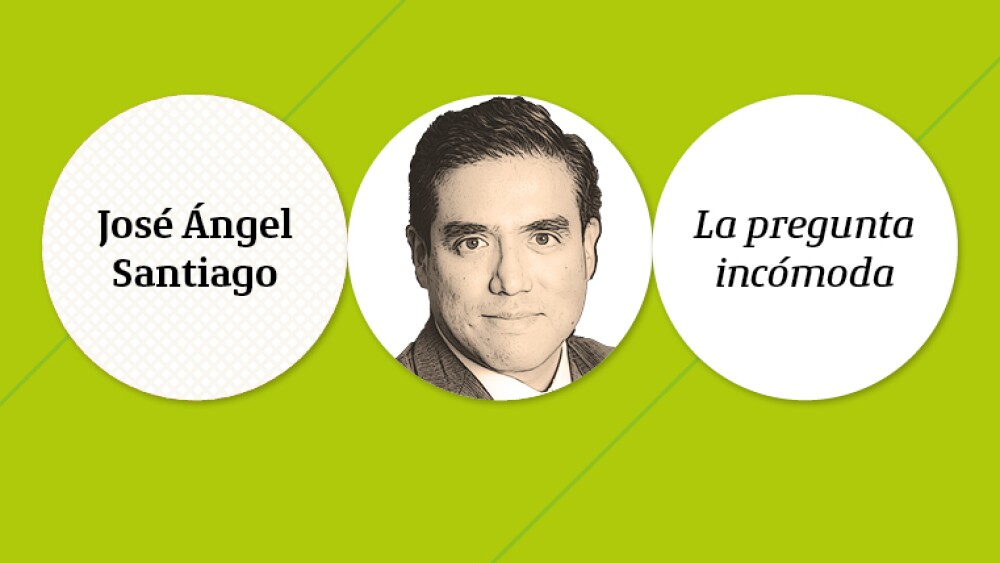Hoy inician los dos días de parlamento en el Senado para discutir la Iniciativa de reformas a la Ley de Amparo. Se trata de una iniciativa que ha detonado un intenso debate público. En mi caso, he insistido en que estamos en presencia de una iniciativa que, de aprobarse, tendrá el efecto de proteger la eficacia de los actos administrativos —los del gobierno, no los de los jueces constitucionales— y de dotar de certidumbre a las autoridades —no a los gobernados—, sacrificando en el proceso los avances que se han alcanzado durante muchos años en el acceso a la justicia.
Los defensores de la Iniciativa sostienen que, en general, los cambios que se realizan al régimen de procedencia y suspensión son el reflejo de precedentes jurisdiccionales. No obstante, cuando se observan en máxima resolución los cambios propuestos, vemos que, si bien se recogen algunos precedentes, otros dejan de observarse, y que se adicionan al texto legal sutilezas —¿deliberadas?— cuyo impacto sería estructural. En esta breve columna haré mi mejor esfuerzo por echar luz sobre algunas de ellas:
(1) La Iniciativa pretende que se regulen los extremos para acreditar un interés legítimo: que la norma, acto u omisión reclamados ocasionen una afectación real, actual y diferenciada, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de concederse el amparo. Sin embargo, ésta no es precisamente la noción prevista en precedentes, conforme a los cuales (i) la afectación, además de “actual”, puede ser futura de realización inminente (CLXXXII/2015 (10a.)); al omitirse esta precisión, se propiciará que jueces sobresean frente a actos ya ordenados que aún no se han ejecutado; (ii) no se exige que el beneficio a obtenerse sea “directo” (P./J. 50/2014), lo que, al adicionarse, propiciará que los jueces hagan más difícil que individuos y organizaciones de la sociedad civil accedan al amparo defendiendo intereses colectivos o difusos, y (iii) tampoco se limita el beneficio a la noción de “anulación”, lo que desconoce que la eficacia reparadora de la sentencia puede tener diversas manifestaciones (1a. LIV/2017 (10a.)) y propiciará sobreseimientos sobre la base de ineficacia reparadora.
(2) La Iniciativa también regula el análisis ponderado que es preciso realizar para acceder a una suspensión. Al hacerlo, el texto sugiere una reconfiguración de la metodología de análisis, haciendo del análisis ponderado la denominación legal de un nuevo ejercicio de evaluación que consistirá en verificar que “concurran” requisitos. Una redacción como ésta propiciará que los jueces dejen de realizar ejercicios razonados de ponderación entre apariencia de buen derecho, por un lado, y la potencial afectación al interés social, por el otro, sustituyéndolo por ejercicios en los que la falta del primero o la actualización del segundo sean suficientes para negar la medida cautelar. Esto sería contrario al ejercicio ponderado ordenado en la Constitución e inconsistente con diversos precedentes (PC.III.C. J/7 K (10a.)).
(3) Por lo que respecta a los requisitos cuya concurrencia habrá de verificarse como parte del “análisis ponderado”, la Iniciativa prevé que se demuestre el interés suspensional, lo que es consistente con la práctica jurisdiccional. Sin embargo, la Iniciativa avanza y define dicho interés como la existencia de un principio de agravio que permita inferir que la “ejecución” del acto reclamado afectará a la quejosa. Con ello, se propiciará que los jueces nieguen suspensiones en función de la naturaleza del acto por no tener ejecución, con lo que se excluiría de la suspensión a las omisiones, las declaratorias, los actos prohibitivos, entre otros. Contrario a lo que se hace en la Iniciativa, los precedentes refieren que lo importante para la suspensión no es la naturaleza del acto, sino que la medida pueda materializarse de momento a momento (1a./J. 70/2019 (10a.)).
(4) Otro de los requisitos que, conforme a la Iniciativa, habrán de analizarse como parte del análisis ponderado, será que, al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social o el orden e interés público, se advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad, ni se priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. En este punto, es preciso observar (i) que la ponderación propuesta no se realiza respecto de la apariencia de buen derecho, sino respecto de los efectos de la suspensión, lo que excluye a la arbitrariedad del poder público de la balanza, y (ii) que se introduce la noción de “interés público” —distinto al tradicional de disposiciones de orden público—, el cual, conforme a la exposición de motivos (página 12), es el interés de la Administración y del Estado; así pues, la Iniciativa propiciará que los jueces adopten un atajo metodológico para sostener que si la suspensión afecta, por ejemplo, algún proyecto o programa de gobierno, o incluso la recaudación, entonces afecta al pueblo, negando en consecuencia la medida cautelar. Esto último es muy delicado, particularmente porque los actos arbitrarios, al igual que los dictados en desvío de poder, no benefician a la sociedad sino a intereses de diversa índole.
(5) De igual forma, la Iniciativa introduce como requisito para la suspensión, acreditar que el acto pueda causar daños de difícil reparación, sin distinguir principio de afectación. Conforme a los precedentes (P./J. 19/2020 (10a.)), este no es un requisito que deba acreditarse en casos de interés jurídico, sino únicamente en casos de interés legítimo, como lo refiere el 131 de la Ley de Amparo.
(6) Finalmente, con relación al cumplimiento de sentencias de amparo, la Iniciativa propone que las multas por el incumplimiento a fallos protectores sean pagadas por el propio Estado, no por el servidor público en lo personal, como sucede hoy. En otras palabras, la Iniciativa propone que sea el Estado ¡el que se pague a sí mismo estas multas! Lo anterior, reducirá de manera estructural los incentivos personales para cumplir, y expondrá a las autoridades vinculadas al cumplimiento a presiones externas para no acatar.
Este ejercicio pone en evidencia lo importante que es que los legisladores no realicen una reflexión al vapor sobre la Iniciativa. Por el contrario, será trascendental que pongan máxima atención a cada uno de los cambios propuestos en este grado de detalle. De no hacerlo —y aprobarla en sus términos— no solo se crearán condiciones para que sea cada vez más difícil el acceso al juicio y a la suspensión, sino para que los jueces garantistas estén cada vez más expuestos a denuncias y quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial. De ser así, será precisamente el pueblo quien saldrá perdiendo.