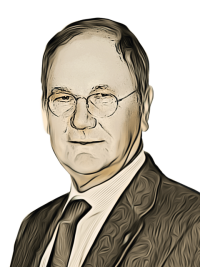Durante mucho tiempo se nos enseñó que había una manera correcta de ser mujer: hablar bajo, reír con discreción, no incomodar, no ocupar demasiado espacio, no pensar demasiado en voz alta, no contradecir, no exigir. La pedagogía fue clara: si una mujer se sale de ese molde, algo está mal en ella. Es “demasiado”. Demasiado intensa, demasiado ruidosa, demasiado ambiciosa, demasiado libre.
Hoy muchas mujeres hemos decidido no caber ahí.
No hablamos bajito, reímos recio, decimos lo que pensamos, nos cuestionamos todo, no pedimos permiso para existir con plenitud; y eso, aunque no debería, sigue siendo profundamente disruptivo. No porque sea nuevo, sino porque evidencia una fragilidad que durante siglos se ocultó bajo la idea de autoridad: la fragilidad de una masculinidad que no tolera ser interpelada.
Ser mujer pensante, fuerte y visible sigue incomodando.
Y no solo a los hombres, también a muchas mujeres que consciente o inconscientemente han aprendido a sobrevivir dentro de los pactos patriarcales. Pactos que se sostienen en silencios, en lealtades mal entendidas, en la idea de que “no es para tanto”, de que es mejor no decir, no señalar, no moverse del lugar asignado. Pactos que prometen protección, pero a cambio de la renuncia.
Virginia Woolf lo dijo hace casi un siglo: a las mujeres no solo se les negó el espacio físico, sino el espacio simbólico para pensar y crear. Tener una habitación propia era, en el fondo, tener derecho a una voz propia. Hoy esa habitación ya no es solo un cuarto: es la política, el trabajo, la opinión pública, la conversación cotidiana. Y aun así, cada vez que una mujer ocupa ese espacio con determinación, algo cruje.
Porque a muchas mujeres se nos sigue exigiendo que seamos femeninas, pero no demasiado libres. Fuertes, pero no desafiantes. Inteligentes, pero no incómodas. Sensibles, pero no políticas. La contradicción es evidente: se nos celebra la feminidad solo cuando es dócil. Cuando deja de serlo, se le llama agresiva.
Paradójicamente, muchas de las conductas que se nos reprochan como “masculinas”, la firmeza, la ambición, la valentía, la capacidad de exigir trato digno, no son masculinas en absoluto. Son humanas. Pero el lenguaje del poder las etiquetó así para monopolizarlas. Y entonces, cuando una mujer las ejerce, se interpreta como una invasión, no como un derecho.
Chimamanda Ngozi Adichie lo explica con claridad: el problema nunca ha sido que las mujeres queramos demasiado, sino que el mundo fue diseñado para que quisiéramos poco, para que no pidiéramos, para que no cuestionáramos, para que aceptáramos la incomodidad como parte natural de ser mujer.
Y sin embargo, hay algo aún más incómodo que una mujer que habla: un hombre que no sabe qué hacer frente a eso. La reacción suele ser defensiva, irónica, violenta o condescendiente. No porque la mujer esté equivocada, sino porque su sola presencia desarma una identidad construida sobre la superioridad incuestionada. Esa es la fragilidad masculina de la que poco se habla: no la vulnerabilidad honesta, sino la que necesita dominar para no sentirse amenazada.
Aretha Franklin, desde otro lugar, lo entendió antes que muchos teóricos: el respeto no se mendiga, se exige. Y Sonia Encinas lo ha puesto en términos contemporáneos: el machismo no solo oprime a las mujeres, también encarcela a los hombres en un modelo que les impide repensarse fuera del control y la fuerza. Pero ojo: que el sistema también los dañe no los exime de responsabilidad. La transformación no puede recaer, una vez más, sobre nosotras.
La lucha feminista real no se agota en consignas ni en identidades performativas. Es una lucha política, cultural y cotidiana. Empieza en la actitud, en no achicarse, en ocupar el espacio sin culpa, en no suavizar la voz para tranquilizar egos ajenos, y en entender que no somos el problema de un sistema que se resiste a cambiar.
Queremos más mujeres así, mujeres que piensan, que retan, que no se frenan, que disfrutan de ser ellas mismas, que no aceptan el lugar que “les toca”. Y si eso aterra a algunos hombres, la pregunta no es qué debemos hacer nosotras para calmarlos, sino qué están dispuestos a cuestionar ellos para habitar la realidad que ya existe.
Porque las mujeres de hoy, y las del futuro, no vamos a retroceder. Y el mundo haría bien en dejar de pedirnos que lo hagamos.