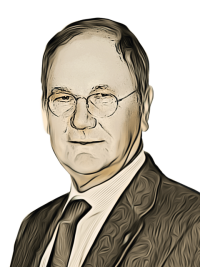La llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México este 3 de septiembre, no es una simple visita protocolaria. Su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum se da en un momento en el que la relación bilateral atraviesa un punto de inflexión: tensiones comerciales, presiones migratorias y el constante reclamo de Washington por el combate al narcotráfico marcan la agenda. Lo que ocurra en Palacio Nacional no solo impactará la coyuntura inmediata, sino que podría redibujar las coordenadas estratégicas entre ambos países.
El arranque del segundo mandato de Donald Trump ha devuelto a la relación un tono áspero. Los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, condicionados a resultados “visibles” en el control del fentanilo y la migración, representan un garrote económico que recuerda a la fragilidad estructural de México frente a su principal socio comercial.
Frente a ello, Sheinbaum ha planteado una línea de defensa: la cooperación debe basarse en respeto mutuo y no en imposiciones. El dilema es claro: mientras Estados Unidos presiona con la amenaza de designar a los cárteles como organizaciones terroristas —una medida que abriría la puerta a intervenciones directas—, México insiste en que Washington asuma también su responsabilidad en el tráfico de armas y en el consumo de drogas.
El borrador de acuerdo de seguridad que se discute apunta a investigaciones conjuntas, intercambio de información y capacitación, pero evita —al menos en papel— la cesión de soberanía. Aquí está el nudo del encuentro: ¿aceptará México un marco que, aunque formalmente cooperativo, encierra la lógica de subordinación a la política de “acciones rápidas y decisivas” de Trump y Rubio?
La migración será otro campo de batalla. El discurso de Sheinbaum en defensa de la diáspora mexicana contrasta con la visión utilitaria de Washington, que busca contener flujos sin atender causas de fondo. Y en el frente comercial, los aranceles continúan como espada de Damocles, recordando que cualquier titubeo en materia de seguridad puede tener consecuencias inmediatas en la economía nacional.
La visita ocurre, además, cuando la política mexicana enfrenta un escrutinio intenso por presuntos vínculos de actores con el crimen organizado. La narrativa de Rubio y de Trump no ha sido sutil en este terreno: la desconfianza hacia ciertos liderazgos políticos mexicanos alimenta el argumento de que Estados Unidos debe “vigilar de cerca” lo que sucede al sur del Río Bravo.
Esta dimensión no es menor. Si Washington impone la etiqueta de “Estado tolerante con el crimen” a México, la cooperación bilateral puede transformarse en una vigilancia tutelar, más que en una alianza estratégica. Ello pondría a Sheinbaum en la posición incómoda de tener que demostrar resultados inmediatos en una batalla de largo plazo.
Lo que se negocie en esta visita podría aliviar tensiones o profundizar el desencuentro. Si México logra que se reconozca el tráfico de armas como un problema binacional y evita la narrativa de la intervención, la relación bilateral dará un paso hacia la madurez. Pero si prevalece la lógica unilateral de Washington, el nacionalismo mexicano podría reaccionar con fuerza, cerrando espacios de cooperación en un momento crítico.
Este 3 de septiembre no solo se juega un acuerdo de seguridad; se juega la narrativa de la relación bilateral para los próximos años. Entre la presión externa y las dudas internas sobre la integridad de la clase política mexicana, Claudia Sheinbaum enfrenta un reto histórico: demostrar que México puede negociar con firmeza, sin ceder soberanía, en medio de un tablero regional cada vez más polarizado.