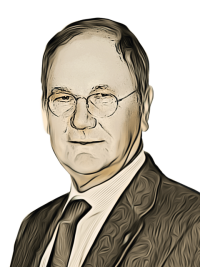Hay noches —cada vez menos— en que la San Rafael aún conserva un eco de su viejo esplendor. Basta caminar unas cuadras para que la memoria se active: el olor tenue del talco de los camerinos, el perfume elegante que se mezclaba con el aire fresco de las funciones nocturnas, el susurro de la gente llegando con prisa a la función de las ocho. Durante décadas, este barrio fue el corazón teatral de la Ciudad de México, un territorio donde la vida diaria se detenía para abrir paso al ritual de la ficción del San Rafael, el Fernando Soler, el Aldama, el México: una constelación de marquesinas que convertía al DF en una ciudad luminosa, orgullosa de su cultura.
Hoy, sin embargo, el aire huele distinto. El perfume ha sido reemplazado por ese polvo amargo que antecede al derrumbe. Frente al Teatro Manolo Fábregas cuelga una cédula que parece más bien una lápida. La maquinaria ya asoma en Serapio Rendón, lista para iniciar un acto final sin aplausos. En su lugar, casi con certeza, se levantará una torre de departamentos con balcones brillantes y un lobby sin historia. Un edificio funcional, rentable, indiferente.
El golpe no es solo al inmueble: es cultural, simbólico, emocional. Porque el Teatro Manolo Fábregas no era un recinto más. Inaugurado en 1965, surgió del empeño de Manolo Fábregas —actor, productor, heredero de una dinastía teatral— quien soñó un espacio donde el público pudiera reencontrarse con el asombro del gran espectáculo. Durante décadas, logró lo que parecía imposible: un teatro al mismo tiempo popular y de excelencia, sin complejos, sin prejuicios, sin esa rigidez que separa la alta cultura del entretenimiento.
En su escenario brillaron producciones que marcaron época: El violinista en el tejado, Mi bella dama, La novicia rebelde. Por sus pasillos caminaron figuras como Silvia Pinal, Julissa, Héctor Bonilla. Y en sus butacas se sentaron generaciones enteras: los vecinos de San Cosme, estudiantes de teatro, familias que ahorraban para una noche especial, y también políticos, actrices de cine, diplomáticos y escritores. El Fábregas era un punto de encuentro donde la ciudad se miraba a sí misma con curiosidad y cariño.
Los vecinos guardan recuerdos que hoy, frente al derrumbe, adquieren un brillo nuevo. Recuerdan cómo la calle cambiaba de ánimo cuando había función: taxis en doble fila, vendedores improvisados, conversaciones que flotaban como un murmullo feliz. Recuerdan también el olor dulce del cigarro que escapaba a la salida, el tintineo de los vasos en los restaurantes de Sullivan, la prisa por comentar los diálogos de la obra antes de que la magia se evaporara. El Fábregas era un lugar donde la ciudad se daba permiso de ser vulnerable y risueña.
Pero esa vitalidad comenzó a extinguirse tras la muerte de Manolo Fábregas en 1996. Lo que siguió es la historia conocida de tantos espacios culturales de esta ciudad: litigios, deudas, los cambios en la industria teatral y una falta de protección pública que dejó al inmueble a la deriva. Allí, en ese abandono silencioso, comenzó el verdadero deterioro. El teatro no murió de vejez: murió de falta de voluntad institucional, de la incapacidad para reconocer su valor histórico y de la presión inmobiliaria que desde hace dos décadas avanza sobre la San Rafael como un oleaje constante.
Cada edificio que cae en esta ciudad —y especialmente uno con carga cultural— borra un fragmento del relato que nos explica quiénes fuimos. No se trata de resistirse al desarrollo, sino de preguntarse qué clase de desarrollo queremos. ¿una ciudad que integra su pasado para construir un futuro más rico, más profundo, menos desechable?
Las alternativas existen, es posible preservar elementos emblemáticos como la marquesina, conservar parte de la estructura original, trasladar las butacas históricas a un centro cultural de barrio, integrar un pequeño espacio comunitario para teatro y artes escénicas, o al menos colocar una placa que recuerde que allí se vivieron noches irrepetibles. No son soluciones perfectas, pero sí gestos necesarios para mitigar el vacío.
La inminente demolición es, en cierto sentido, su última función. Una función amarga, sin telón ni aplausos, en la que la ciudad debe decidir si acepta su propio olvido o si pelea por su memoria. Porque el verdadero derrumbe no será el del edificio, sino el de la convicción de que el pasado todavía importa. Y una ciudad que renuncia a ese vínculo no crece: se encoge, se opaca, se queda sin alma.