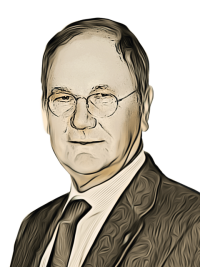El agua. La Ciudad de México, esa metrópoli que insiste en olvidar su vocación lacustre, vuelve a sentir en cada tormenta la nostalgia de su origen. La lluvia, aquí, se ha vuelto rutina: el tráfico detenido, el metro inmóvil, la queja resignada del oficinista. El drenaje profundo —ese prodigio de la ingeniería mexicana y de la soberbia urbana— parece haber domesticado el cielo. Pero mientras los capitalinos miraban las gotas resbalar por el parabrisas, creyendo conjurada la amenaza, a cientos de kilómetros de distancia el mismo cielo se abría con una furia ancestral sobre Poza Rica.
En la capital del estado, la gobernadora habló de un “desbordamiento ligero”, como si el eufemismo pudiera contener la tragedia. Dijo “ligero” mientras los techos flotaban, los cuerpos eran arrastrados por la corriente y el lodo cubría la memoria de las calles. Fue un tono frívolo, casi burocrático, frente a un desastre que no admitía diminutivos. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la zona: entre el lodo y la desesperación, escuchó reclamos y súplicas, encaró el rostro humano del desastre. Su visita, expuesta a la intemperie física de la catástrofe, fue también un gesto político: una presidente de pie a tierra, el Estado que intenta recuperar su cauce perdido. Sin la estructura y reglas de operación del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), pero con responsabilidad directa, la mandataria prometió reconstrucción.
Poza Rica. Su nombre huele a petróleo y humedad, a promesa industrial edificada sobre el fango. Y es precisamente ese fango el que hoy la sepulta. El río Cazones, domesticado durante décadas por el urbanismo ciego, volvió a tomar el curso que la soberbia humana le robó. No fue accidente, sino el retorno de lo inevitable. En Veracruz, la historia de las aguas es también la historia del olvido: el Papaloapan en 1955, Tuxpan en 1969, la lluvia interminable de 1999. Cada generación creyó haber vencido al río; cada generación termina a su merced.
El desastre de 2025 repite la vieja enseñanza: los calendarios electorales no miden el tiempo geológico. El agua no olvida. Calla, espera, y cuando llega su hora, reclama su territorio con una paciencia milenaria. No distingue entre el hogar del obrero y la oficina del burócrata. Su fuerza es ciega, pero su mensaje es lúcido: toda ciudad que olvida su origen va a revivirlo bajo el peso del diluvio.
Y, sin embargo, en el mismo torrente donde se ahogan las certezas, brota la otra corriente —la de la fraternidad—, que cada tragedia reactiva con una puntualidad tan exacta como la del propio río. Jóvenes con palas, mujeres que improvisan comedores, sacerdotes que abren los templos como refugios. Las redes sociales, tantas veces banales, se convierten en canales de auxilio. El influencer Yulay cambió su cámara por una pala, y su gesto, diminuto y simbólico, reveló algo más hondo: la tecnología puede ser también una herramienta de compasión.
Esa es la épica verdadera, la que no requiere discursos ni protocolos. Los camiones con víveres que cruzan caminos colapsados, los voluntarios que avanzan entre escombros, los niños que ofrecen una botella de agua a los rescatistas: en esos actos mínimos se condensa la grandeza de un país que no se resigna. Cuando los gobiernos se diluyen entre comunicados y descalificaciones entre opositores y oficialistas, el pueblo se organiza, espontáneo, lúcido, generoso.
La escena es conocida, pero nunca deja de doler: las calles convertidas en canales, las fotografías de desaparecidos pegadas en los postes, los ancianos que observan su casa hundida y aún dan las gracias por estar vivos. Y al mismo tiempo, esa obstinación esperanzada que sólo los mexicanos conocen: volver a empezar desde el barro, con la ayuda del vecino, con la certeza de que resistir también es una forma de reconstruir.
El agua se lleva lo material —las casas, los muebles, los recuerdos—, pero deja una enseñanza que no deberíamos olvidar: somos vulnerables, sí, pero también somos solidarios. Esa solidaridad, nacida del desastre, es lo único que mantiene al país a flote cuando las instituciones se achican en su propia inercia.
Y cuando el lodo se asiente, cuando el ruido de las máquinas sustituya al rumor del cauce, quedará una sola certeza: México no se hunde porque millones de manos anónimas lo sostienen. No son las presas ni los diques los que nos salvan, sino esa corriente invisible y obstinada de fraternidad que da cauce a la esperanza.