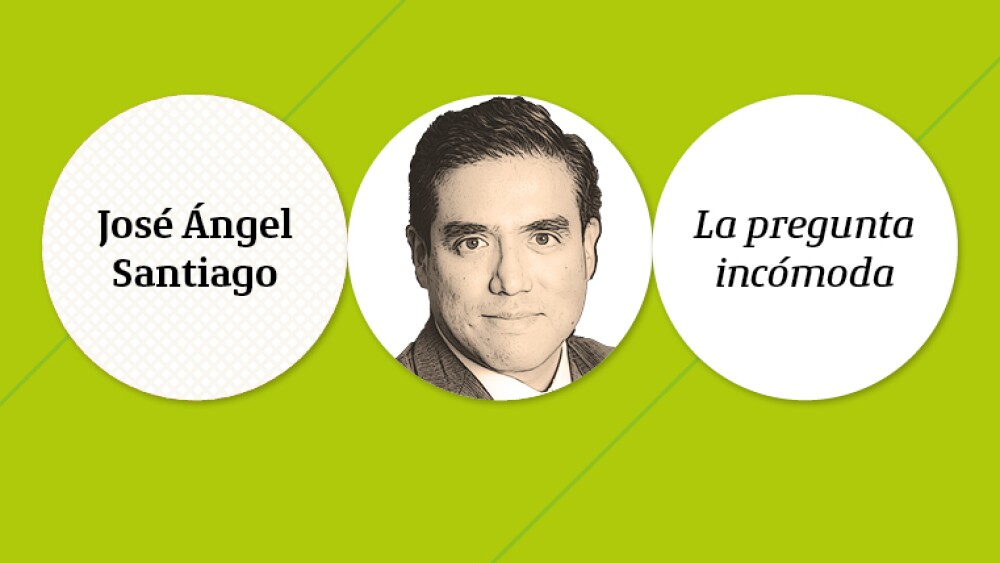Hoy, tras una reforma judicial y un proceso electoral severa y justificadamente criticados, se instala la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho se ha escrito al respecto desde una perspectiva política, orgánica e institucional: fuertes preocupaciones de independencia judicial —derivadas de la cercanía de algunos perfiles al poder en turno y de la notoria pretensión que, en los últimos años, el gobierno ha mostrado de incidir en las decisiones jurisdiccionales—, inquietudes importantes de potencial parcialidad en la resolución de asuntos —particularmente frente al efecto inhibitorio que causa la estructura de facultades del Tribunal de Disciplina Judicial— y gran expectativa acerca de la calidad técnica con la que se emitirán las resoluciones. Sin embargo, poco se ha dicho en torno a lo que es preciso esperar con relación al método de resolución de asuntos.
Hemos escuchado con alguna regularidad que, con la nueva Corte, se atenderá y escuchará al pueblo para garantizarle justicia. Tales aseveraciones parecen partir de los diagnósticos críticos sobre la actual manera de ejercer la función jurisdiccional, que acusan una tecnocracia jurídica desconectada del pueblo, cuya rigidez y formalismo llevan a ignorar desigualdades materiales y a excluir a sectores históricamente marginados. Incluso, parecen insertarse en lo que se alega es la existencia de un nuevo paradigma de constitucionalismo popular, según lo he escuchado en algún foro. Pero ¿qué significa la justicia popular específicamente con relación a la manera de dictar sentencias? Casi nadie —más allá de postulados dogmáticos y generalistas— lo dice.
Por cuestión de método —y de relevancia— creo que la discusión debe comenzar por lo que no debe significar: una permisión para desconocer la eficacia normativa de la Constitución. En otras palabras, no debe implicar —so pena de olvidarnos de la prohibición del ejercicio arbitrario del poder público y, en consecuencia, del discurso de que en México nadie está por encima de la ley— que, en las sentencias, esté permitido dejar de proteger al gobernado bajo consideraciones formalistas de beneficio popular, o bien, de consideraciones extralegales, por más vinculadas a la colectividad que estén.
Así pues, no debe traducirse en la improcedencia de mecanismos de control constitucional bajo argumentos rígidos de deferencia a la voluntad popular expresada por el legislativo, ni en negativas de amparo bajo argumentos de que se reclaman normas, actos u omisiones calificados formalmente como de “interés público”. Tampoco debe significar la posibilidad de usar, formal o informalmente, la opinión pública como criterio para resolver asuntos, ni un cheque en blanco para sostener por principio que los derechos fundamentales ceden ante consideraciones históricas, sociales, presupuestales o de interpretación de la psique popular.
Y no es obstáculo el que algunos argumenten que enfrentamos un nuevo paradigma de “Constitucionalismo popular” que descansa en una nueva manera de leer el artículo 39 de la Carta Magna (“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”). Lo anterior pues, incluso asumiendo tal premisa, lo procedente sería estimar que, en México, dicho paradigma se expresó a través del modelo de elección popular de los jueces y no a través de un modelo de interpretación constitucional descentralizada que hubiese hecho inoperante el principio de división de poderes.
Si acaso, la noción de justicia popular podría expresarse en criterios de interpretación normativa que realmente beneficien a los gobernados. En interpretaciones que fortalezcan exponencialmente el principio pro actione, de tal forma que se abandonen rigorismos formales innecesarios y, con ello, se favorezca a la gente con herramientas para incrementar la probabilidad de admisión de sus promociones y recursos. Que fortalezcan el principio pro persona a fin de que las restricciones constitucionales (como la prohibición de efectos generales del amparo) sean interpretadas de tal manera que jamás sean pretextos banales para dejar de impartir justicia al pueblo, que somos todos. Y que, cuando se involucren en el análisis principios constitucionales colectivos a los que se pretenda asignar especial peso (por estar en tensión con la protección de los derechos fundamentales en juego), se interprete bajo la metodología apropiada (esto es, en el análisis de legitimidad de fines constitucionales y en el análisis de ponderación, al aplicar el principio de proporcionalidad), de tal forma que jamás se constituyan como razón dogmática para dejar al gobernado en absoluta indefensión.
¿Se usará la justicia popular para limitar o para empoderar al pueblo? Lo veremos pronto.