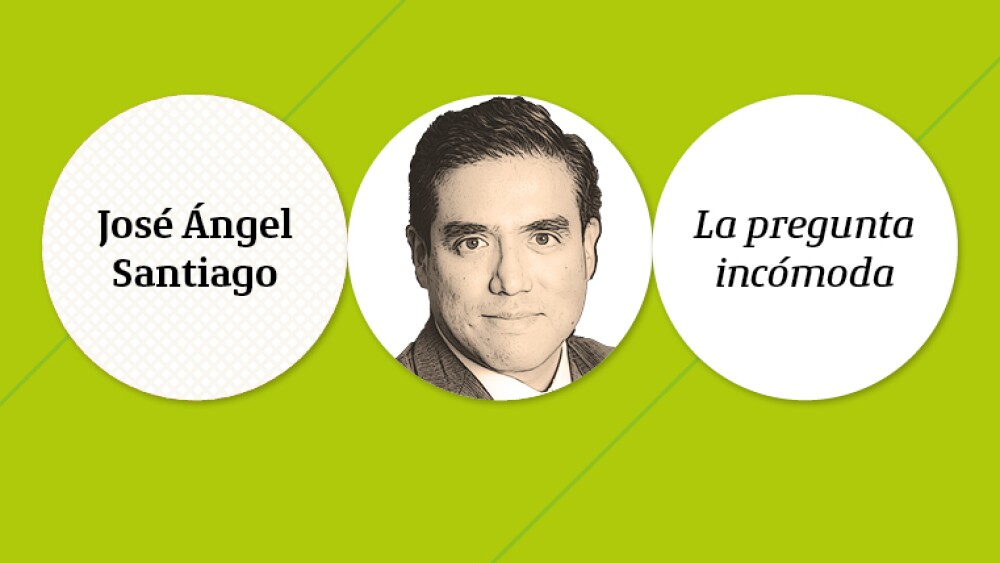Recientemente estuve en un congreso mundial de abogados, donde el tema central fue el Estado de Derecho. Al preparar mi ponencia, no dejé de pensar en qué es lo que este término evoca. Para los abogados es relativamente sencillo recitar que se trata de un principio constitucional que constriñe a conducirse conforme a normas generales, abstractas e impersonales, vigentes en un momento dado, que son interpretadas y aplicadas por tribunales independientes e imparciales. Sin embargo, esto poco significa para las personas fuera del gremio, lo cual, a mi manera de ver las cosas, es muy delicado.
En su libro “Sapiens”, Yuval Noah Harari explica que los humanos pasamos de ser un animal promedio a uno dominante entre las especies gracias a la revolución cognitiva que habría sucedido hace unos 70,000 años. En dicho proceso, se habría desarrollado no solo el lenguaje complejo que permite la comunicación entre personas, sino uno capaz de crear abstracciones, esto es, ideas, conceptos e historias que no necesariamente guardan correspondencia con el mundo material (la noción de Dios, los mitos, los pasajes religiosos, las identidades colectivas, el dinero y, por supuesto, las leyes, son ejemplos de ello). La capacidad de crear estas abstracciones habría incidido de manera directa en la aptitud que los humanos tenemos de colaborar en masa (incluso si no tenemos algún tipo de parentesco; incluso si no nos hemos visto jamás), dirigiendo nuestros esfuerzos a alcanzar objetivos comunes de todo tipo. Con ello, rebasamos por la derecha a otros animales más grandes, fuertes y rápidos, o que tenían más años en el proceso evolutivo.
Te puede interesar: La ley del más fuerte
Así pues, salta a la vista por qué es indispensable que todos —y no solo los abogados— entendamos qué es el Estado de Derecho: por la sencilla razón de que, si una colectividad no es consciente de sus alcances, sus integrantes no serán capaces de colaborar en masa para alcanzar el estilo de vida que éste hace posible. Será vulnerable al llamado a colaborar para alcanzar objetivos diversos y antagónicos, incluso si estos destruyen premisas que asume como seguras en su día a día (como las libertades básicas). Y, con ello, cuando llegue el momento estará desprovista de consciencia y argumentos para defender aquello que le es más valioso.
Y es precisamente aquí donde hemos fallado. Al analizar, debatir y difundir ideas vinculadas con el Estado de Derecho a partir de tecnicismos, hemos reducido significativamente el tamaño de la comunidad que puede recibir el mensaje sobre su relevancia. Con ello, hemos minado poco a poco la colaboración masiva necesaria para darle vida y defenderlo frente a discursos incompatibles. No es casualidad la tendencia mundial a ver el derecho y sus procedimientos como un obstáculo a la eficacia de todo tipo de políticas públicas de las administraciones en turno.
Sigue leyendo: ¿De cuál prescindirías?
Volver accesible el mensaje debe ser nuestra encomienda: que, sin leyes, solo hay arbitrariedad, donde la noción de lo que es justo depende de la visión de cada cual y donde, a la larga, termina dominando invariablemente la opinión del poderoso (ver mi colaboración “La ley del más fuerte”), y que el único antídoto a esa arbitrariedad es que sea la ley la que diga, para todos, qué es lo que es justo en una situación dada. Abordarlo en comidas familiares, en reuniones sociales, en nuestros espacios de colaboración pública y, sobre todo, en nuestras reflexiones personales, debe ser prioritario. Imaginar ejemplos personales, el método.
¿Quién en su sano juicio querría estar a merced del capricho del más fuerte?
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez