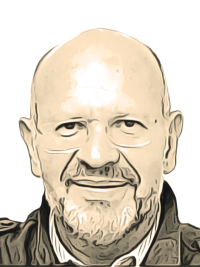Cuando el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se firmó el 17 de diciembre de 1992 —para entrar en vigencia el primer día de enero de 1994—, la comunidad empresarial lo saludó como un signo indiscutible de la entrada de México a la globalización. A 25 años de distancia, frente al riesgo cada vez más tangible de que el TLCAN termine a causa de la agenda proteccionista de Donald Trump, los mismos empresarios y políticos que visualizaron al TLCAN como el buque insignia de las virtudes del liberalismo económico hoy plantean que su desaparición no sería “el fin del mundo”, sino que incluso le ofrecería al país la oportunidad de diversificar el flujo de interconexiones con otros países del planeta. De ser más global, pues. La postura nos lleva a una pregunta: ¿qué significa eso?
El avance de nuestras compañías empieza por la amplitud de miras. Si le preguntáramos a los directivos empresariales mexicanos qué es ser global, la mayoría respondería, casi en automático, que equivale a ser una organización que opera en mercados extranjeros. Es un error que desnuda nuestras limitaciones. Pero vamos por partes. ¿Qué es la globalización? Si la entendemos en su acepción más amplia, es un proceso de creciente interdependencia que, impulsado por el avance tecnológico, orilla a los distintos países, así como a sus organizaciones y ciudadanos, a establecer como base de viabilidad y convivencia una serie de valores compartidos en los planos económico, político, social y cultural. Este proceso parte de una cadena de transformaciones en diversos frentes que confluyen durante la segunda mitad de los ochenta y explotan en los noventa: el fin de la Guerra Fría, la consolidación de la “democracia de libre mercado” como modelo a seguir por Occidente, la digitalización de la vida moderna, la omnipresencia de los medios de comunicación, la fragmentación del llamado mainstream, la institucionalización del activismo en torno a una mayor equidad étnica y sexual, por citar las aristas más importantes, han sido algunas de las revoluciones que han eliminado, tanto literal como alegóricamente, las distancias que antes dividían al mundo.
Dramáticas todas ellas, a veces estas revoluciones se han dado de manera silenciosa, aunque contundente; otras, en cambio, han generado el encono de grupos que perciben a la dinámica globalizadora como un factor que sólo profundiza la concentración de capital; y algunas, incluso, han detonado la resistencia violenta de sociedades que las perciben enemigas su misma razón de ser, como sería el caso del fundamentalismo islámico.
Amén de sus innegables virtudes, el Tratado de Libre Comercio no detonó con suficiente intensidad la revolución global al interior del grueso de la comunidad empresarial mexicana, tan aquejada por la falta de movilidad e innovación. Vivir la globalización es adoptar nuevos valores y no simplemente abrir oficinas fuera del país. Tampoco es ir de compras a Houston, congratularse porque la bandera mexicana es la más bonita del mundo o poseer un iPhone X; significa, en especial, premiar el talento y rodearse de los mejores, sean estos mexicanos, tailandeses o chinos. No hay de otra: la oferta es global y los límites para escoger no existen. El problema: en una cultura como la mexicana, donde la mayor parte de las compañías son familiares y se premia más el apellido que el talento, ser global, con todo lo que esto implica, resulta complicado: a la empresa se le ve como un patrimonio familiar (en el mejor de los casos), o como un botín (en el peor), y no como a una institución que demanda ser manejada por una “talentocracia”, lo que redunda en organizaciones menos competitivas. Los hombres de negocios que no entiendan esto están destinados a fracasar, más allá de que el mundo no se acabe con el fin del TLCAN.
@mauroforever