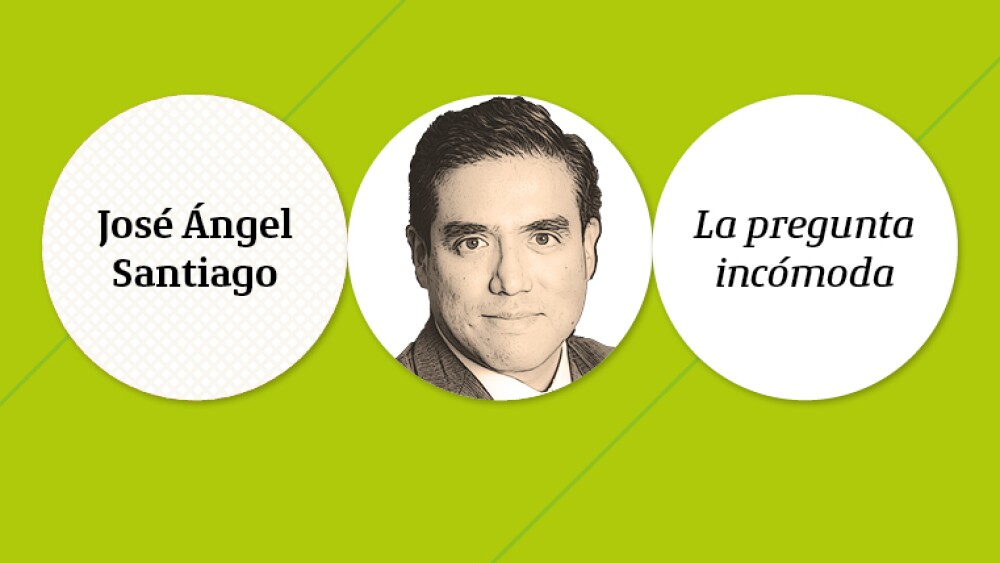Recientemente trascendió en redes sociales una crítica que se hizo a los ministros salientes de la Corte, centrada en la interpretación constitucional que venían realizando. En ella, se acusó que no les importaba qué decía la Constitución. Que, al establecer sus alcances normativos, en realidad se sentían por encima de ella.
La crítica —además de equivocada— me parece delicada, porque sugiere que el acto de interpretar la Constitución (esto es, asignar significado) es uno de voluntad política y no uno propio de la función jurisdiccional. Sugiere que el juez debe limitarse a la aplicación literal del derecho (esto es, sin determinar previamente aquello que efectivamente está prohibido, obligado o permitido) lo que desconoce que los enunciados jurídicos —y particularmente los del texto constitucional— muchas veces tienen un grado de abstracción tal que por sí solos son insuficientes para resolver. Por tanto, querido lector, en esta ocasión trataré de explicar muy brevemente —la extensión de este espacio no permite que sea de otra manera— qué es lo que se hace cuando se interpreta y cómo se interpreta, con la esperanza de que esto ponga en evidencia la relevancia que tiene para el justiciable.
¿Por qué es necesario interpretar la Constitución? Porque el lenguaje —insumo con el que se elaboran las normas— tiene un atributo ineludible: la indeterminación. Difícilmente encontraremos en el lenguaje significados únicos y definitivos. Por el contrario, la vaguedad (imprecisión sobre los linderos conceptuales de una palabra o expresión) y la ambigüedad (el que una misma palabra o enunciado puedan tener dos o más significados) acompañan invariablemente a cualquier disposición.
Por ejemplo, el artículo 4° constitucional refiere “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”. Sin embargo, no nos dice cuáles son los atributos mínimos que una vivienda debe cubrir para considerarse “adecuada” (vaguedad): ¿paredes, techo, recámara, baño y servicios básicos satisfacen el estándar? ¿o es preciso considerar también condiciones externas de pavimentación, alumbrado y proximidad al trabajo? Algo similar sucede con la palabra “disfrutar”, aunque aquí la indeterminación está relacionada con la posibilidad de asignar al verbo dos o más significados (ambigüedad): ¿se trata del derecho de uso y goce o, por el contrario, se refiere a una idea subjetiva de gozo? Así pues, para precisar el alcance obligacional del Estado en favor del gobernado, es preciso interpretar.
¿Y cómo se interpreta? Pues bien, la interpretación no es un ejercicio arbitrario. En realidad, está sujeta a reglas impuestas por la lógica y el sentido común. Y, precisamente por ello, son reglas de aplicación universal que no dependen de la corriente política o ideológica imperante en una determinada jurisdicción.
Conforme a dichas reglas —según ha sido explicado por Guastini— la interpretación puede ser literal o correctora. La interpretación es literal cuando se atiende al significado inmediato —mas no único— de las palabras empleadas en las normas. Y, para fundamentarla, usamos argumentos o justificaciones basados en convenciones lingüísticas plasmadas en diccionarios, literatura especializada o precedentes judiciales. Por interpretaciones como ésta podemos sostener que el enunciado constitucional “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” se traduce en una norma que protege tanto la salud física como la salud psicológica, en tanto así está definida la expresión salud por la OMS.
En contraste, la interpretación es correctora cuando hay fuertes razones —lógicas, no políticas— para apartarse del significado literal del enunciado normativo. El que la interpretación literal lleve a consecuencias absurdas o contrarias a la finalidad de interés público buscada por la norma o por el propio legislador, son ejemplos de ese tipo de razones. También lo es el que la literalidad no pueda tener efectos prácticos debido al transcurso del tiempo entre la emisión de la norma y el momento de interpretación. Cuando se verifican razones como éstas, es lógico que se realicen interpretaciones extensivas (que abarcan más supuestos que los contemplados por el texto, por guardar los supuestos no previstos identidad de razón con aquellos que sí lo están) o restrictivas (que circunscriben los alcances de la norma a un subconjunto del universo originalmente contemplado por la literalidad, por haber razones de peso para distinguir) que, en última instancia, llevan al adecuado funcionamiento del sistema en beneficio de todas y todos.
Por ejemplo, el artículo 20 constitucional concede a toda persona imputada penalmente el derecho a guardar silencio, y nada dice sobre si tal derecho asiste o no en procedimientos administrativos sancionadores (particularmente en aquellos que persiguen infracciones administrativas que, simultáneamente, están tipificadas como delitos en los códigos penales). Interpretar literalmente la norma permitiría a la autoridad, durante el procedimiento administrativo, extraer confesiones bajo amenaza de coacción, y compartirlas con las fiscalías para que éstas posteriormente las usen como indicios en investigaciones criminales. Una interpretación como ésta sería, a mi juicio, inadmisible, por permitir resultados inconsistentes con lo que pretendía prevenirse en un inicio: preservar la dignidad del inculpado, al no obligarlo a colaborar en su propia incriminación. De ahí que lo apropiado sería extender la protección del artículo 20 al ámbito administrativo sancionador en este tipo de casos.
Consciente de cómo impacta la interpretación en la protección de tus derechos, ¿te parece sensato exigir que tus jueces únicamente apliquen?