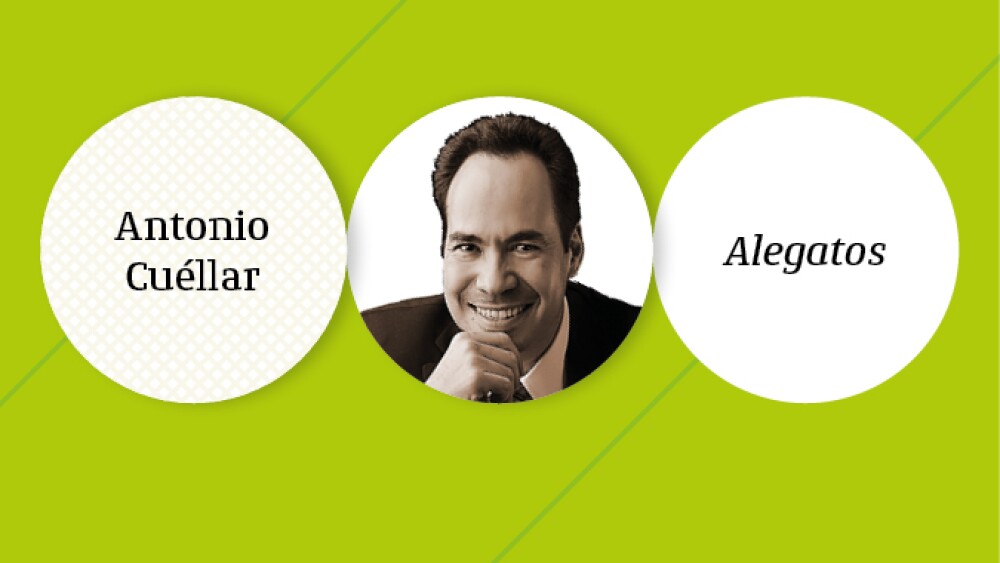Un tribunal que demora un año en dictar sentencia no cumple cabalmente con su encomienda constitucional. La justicia eficaz no se mide únicamente por su corrección sustantiva, sino por la prontitud con la que se alcanza. Una justicia tardía es, en la práctica, una justicia negada. Como no siempre es posible dictar sentencia de inmediato, la ley prevé medidas cautelares: providencias que buscan mantener viva la materia del juicio en tanto se decide el fondo de la controversia. De ahí que la tutela judicial efectiva y las medidas cautelares formen un binomio indisoluble sobre el cual descansa gran parte de la labor jurisdiccional.
La semana pasada comentamos una de las aristas de la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo presentada el 15 de septiembre: el retroceso de la reforma de 2011 respecto al interés legítimo y la necesidad de definir al actor política y constitucionalmente legitimado para promover la defensa de derechos colectivos. Subrayamos entonces que la división de poderes, principio medular del Estado mexicano, se ve erosionada cuando el Poder Judicial se sobrepone de facto a los otros dos al accionar el amparo a petición de cualquier interesado.
Esta semana corresponde analizar el fenómeno contrario: la suplantación de la labor judicial por parte del legislador. La intromisión en que este incurre al pretender resolver en la ley, aspectos de la justicia diaria que, por su naturaleza, compete decidir al administrador de justicia.
El amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren derechos humanos o garantías constitucionales, y el juez cuenta con la facultad de dictar medidas cautelares —denominadas suspensiones— que ordenan a las autoridades abstenerse de ejecutar los actos reclamados mientras se resuelve su constitucionalidad.
De manera tradicional, la suspensión se concede cuando el quejoso demuestra ser titular de un derecho vulnerado, salvo cuando al otorgarla se ponga en riesgo el interés social o el orden público. Definir esos alcances ha sido uno de los problemas más complejos del amparo. Por esa razón el legislador incorporó en la ley supuestos ejemplificativos en los que, por su propia naturaleza, resultaría impensable conceder la medida: permitir la consumación de delitos, autorizar la comercialización de narcóticos, impedir medidas contra epidemias graves o vulnerar derechos de menores e incapaces, entre otros. Sin embargo, aun con esos ejemplos en vigor, lo cierto es que cada caso debe analizarse en sus circunstancias particulares. La suspensión es esencialmente casuística.
Un principio se mantiene inalterable: la suspensión no genera derechos nuevos, solo protege los preexistentes. En consecuencia, no puede otorgarse a quien pretende realizar actividades sin haber obtenido previamente la autorización de la autoridad administrativa competente.
El problema surge con la reforma propuesta. En ella, el legislador ha incorporado una regla absoluta: negar la suspensión siempre que se trate de actividades o servicios que requieran permiso, autorización o concesión y el particular no cuente con ella, o le haya sido revocada o se haya declarado sin efectos. A primera vista, la medida parece lógica si se trata de alguien que nunca obtuvo derecho alguno. Sin embargo, resulta irracional y desproporcionada en los supuestos de revocación o anulación, pues allí justamente es donde se hace necesaria la intervención del juez para valorar la legalidad de la decisión administrativa.
Al pensar en concesiones, acuden a la mente sectores estratégicos como telecomunicaciones, radiodifusión, transporte aéreo o ferroviario, o la minería. Pero la regla no se limita a esas áreas: alcanza también a actividades cotidianas de enorme impacto social y económico, como la apertura de restaurantes, tiendas de abarrotes, peluquerías o clínicas veterinarias, por mencionar algunos. En todos esos casos, la revocación de un permiso puede obedecer a causas legales, pero también a abusos de autoridad o a prácticas de corrupción que lesionan gravemente los derechos del particular.
La suspensión en amparo, en esos supuestos, es la herramienta que permite al juez revisar con inmediatez si la revocación está justificada o si se trata de un acto arbitrario. Es el freno que evita que la injusticia se consume antes de que el tribunal dicte sentencia definitiva. Negar de manera universal esa posibilidad implica colocar al ciudadano en estado de indefensión frente a la autoridad y abrir la puerta a innumerables atropellos.
La previsión legislativa de prohibir la suspensión en todos los casos semejantes no solo constituye un exceso normativo, sino un verdadero atentado contra la institución del amparo. Se convierte en un blindaje para la autoridad, que deja al particular vulnerable y a merced de prácticas indebidas. La abolición de la suspensión en este terreno implica, en los hechos, una negación de la tutela judicial efectiva que consagran la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
En la práctica, la reforma desplaza la función jurisdiccional, sustituyendo el análisis judicial caso por caso por una regla legislativa absoluta. El legislador invade el espacio que corresponde al juez, justo en sentido inverso a lo que señalamos la semana pasada en materia de interés legítimo. Si entonces advertimos un exceso del Poder Judicial frente a los otros poderes, ahora observamos el movimiento contrario: un legislador omnipresente que dicta de antemano el criterio que los jueces deben aplicar, desnaturalizando el juicio de amparo.
De aprobarse en los términos planteados, estaríamos frente a uno de los mayores retrocesos en materia de Estado de Derecho. La responsabilidad internacional del Estado mexicano sería inminente, pues se estaría vulnerando el acceso a una tutela judicial efectiva, principio básico de cualquier sistema democrático. La medida, lejos de fortalecer el equilibrio de poderes, consolidaría la arbitrariedad administrativa y dejaría en estado de indefensión a miles de ciudadanos cuyas actividades dependen de permisos o concesiones.
La justicia no puede reducirse a fórmulas legales rígidas dictadas por el legislador. Su esencia radica en la capacidad de los jueces para valorar los hechos, las circunstancias y el derecho aplicable en cada caso concreto. Cerrarles esa puerta en nombre del orden público es, en realidad, debilitar la justicia misma.