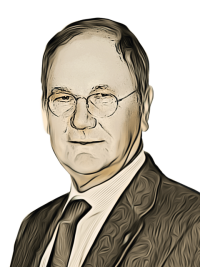En el Bajío de los años cincuenta, el aire era espeso. El sol rebotaba en las piedras y en los muros pintados con cal, y el tiempo se hacía un pozo sin fondo. No había fechas, solo una luz inmóvil que caía sobre la misma tierra, sobre las mismas calles. Flotaba un rumor: muchachas que desaparecían, silencios comprados con billetes arrugados. La radio hablaba de un país en progreso, de fábricas y carreteras nuevas, pero en las provincias sobrevivía un orden antiguo. En esa penumbra, lejos de la capital y sus luces, prosperó el imperio de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis.
Hoy, esa historia se presenta en la pantalla como la primera serie de Luis Estrada, un estreno en Netflix. Estrada ha hecho de la denuncia una maestría: desde La Ley de Herodes hasta El Infierno, ha mostrado cómo el poder corroe, se disfraza y sobrevive. Con Las muertas, compuesta por seis episodios concebidos como películas autónomas, reconstruye un México donde el polvo de las calles se confunde con el polvo de las fosas clandestinas. Cada plano, cada luz, cada gesto transporta al espectador a un tiempo que parece no haber terminado.
La ambientación es minuciosa: burdeles de provincia, oficinas enmohecidas, comisarías donde la justicia se dictaba con una botella sobre la mesa. Estrada no solo reproduce la historia, sino la atmósfera: el terror no está en la denuncia explícita, sino en el eco de ese pasado que persiste, un eco que resuena con la cadencia de una pesadilla que nunca termina.
Décadas y antes, en 1977, Jorge Ibargüengoitia había plasmado ese mismo horror en la literatura. Las muertas —su novela más amarga y quizá la más precisa— tomó los hechos y los llevó a la sátira. Con humor negro, reveló lo inaceptable: los crímenes no fueron solo obra de las González Valenzuela, sino el resultado de un entramado colectivo. Autoridades, sacerdotes, médicos, abogados, todos aportaron su silencio. La ironía de Ibargüengoitia no atenuaba el espanto: lo hacía más nítido, como un espejo empañado que de pronto se aclara. El lector ríe y, al instante, siente el frío de la vergüenza; comprende que el horror no es un monstruo aislado, sino un reflejo de nuestra propia indolencia.
Las víctimas fueron muchachas reclutadas con promesas de trabajo. Se les ofrecía un porvenir y se las apresaba con una cadena invisible: deudas inventadas, castigos, explotación hasta el límite. Cuando llegaba la enfermedad, el embarazo o el simple desgaste, la salida que daban las Poquianchis era la muerte. Se habló de decenas, de un centenar de víctimas; nunca hubo una cifra exacta. Lo insoportable no es el número, sino el silencio que lo sostuvo: un sistema tan vasto y enredado que se volvía invisible. El crimen, consumado, era protegido por un pacto tácito en el que la vida humana tenía el valor de una moneda de cambio.
Con el tiempo, la maquinaria se resquebrajó. Las fosas clandestinas comenzaron a hablar, y las hermanas fueron finalmente sentenciadas como asesinas seriales. Pero al caer ellas no cayó el sistema que las alimentó: solo cambió de rostro, como tantas veces ocurre en México. Lo demás siguió intacto. Los tentáculos de aquella red, lejos de desaparecer, se replegaron en la oscuridad, listos para emerger en otro tiempo, con otros nombres. La lección es amarga.
Estrada retoma esa memoria con una crudeza estética que provoca un eco incómodo. Sus escenas parecen de otra época, pero el espectador reconoce de inmediato un parecido con los noticieros actuales: “El país que seguimos siendo”, dijo el director, y su frase condensa la vigencia de este espejo que devuelve la historia. Su serie no busca la catarsis, sino la confrontación: nos obliga a mirar de frente un pasado que nunca termina de irse, un fantasma que camina a nuestro lado.
Ni la sátira de Ibargüengoitia ni la puesta en escena de Estrada bastan para conjurar los fantasmas. Pero ambas obras cumplen una función indispensable: recordarnos que la memoria no se archiva; se reactiva, late, incomoda. El Bajío de los cincuenta se funde con nuestras ciudades de hoy. El horror, cuando no se enfrenta, se acomoda en la normalidad, se vuelve parte del paisaje, una nota más en el diario de la indiferencia.
Por eso Las muertas no es solo una serie ni solo una novela. Es un espacio donde ficción y realidad se enlazan para mostrarnos lo que no queremos ver: que México sigue caminando sobre sus propias sombras, como si la historia se resistiera a cambiar de época.